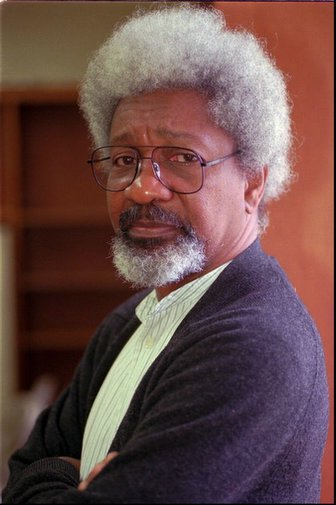Autora Invitada, Imbolo Mbue
La publicación de esta historia en castellano ha sido posible gracias a una colaboración entre la revista camerunesa Bakwa, el blog Literafricas y Afribuku, con el permiso de su autora, Imbolo Mbue.
– Cuando muera, no me llevéis de vuelta a casa -dijo papá-. Enterradme aquí mismo.
Me incorporé en la cama y me restregué los ojos, mirando rápidamente mi teléfono.
– Papá -susurré-, ¿qué es lo que pasa? Son las dos de la mañana.
– Necesito que sepas esto ahora mismo -dijo-. No consigo dormir. Hagas lo que hagas, no lleves mi cuerpo de vuelta a Camerún.
Miré a través de la oscuridad de mi cuarto, al tiempo que la luz de una ambulancia lo iluminaba brevemente al pasar. Eché una mano hacia la lámpara pero la retiré antes de alcanzarla, decidiendo que la oscuridad era mejor para una conversación como esa.
– ¿Qué dijo el doctor ayer en el control? -pregunté-. ¿El medicamento para la tensión ha vuelto a dejar de funcionar?
– No, nada de eso. Me dijo que tal y como estoy puede que siga viviendo hasta ver cómo la gente va hasta Marte solo para cenar.
No reí. Él tampoco, aunque claramente había hecho la broma para sí mismo.
– Papá, tengo que estar en el trabajo a las seis de la mañana, así que por favor dime ahora mismo por qué me llamas en medio de la noche para darme estas instrucciones tan extrañas.
No respondió inmediatamente.
– Me lo vas a decir ahora, ¿o quieres que vaya conduciendo hasta Brooklyn mañana…?
Mi padre suspiró.
– Yo solamente…
Seguí esperando.
– Quiero quedarme aquí contigo y con tu hermana. En Camerún ya no me queda nada.
– No nos queda nada a ninguno de nosotros en Camerún, papá. Solo la tumba de mamá. Y las tumbas de la abuela y el abuelo. ¿Me estás diciendo que no quieres que te entierren junto a ellos?
– Por favor, no intentes avergonzarme. No es lo que necesito.
– ¡No te estoy intentando avergonzar! Cuando mamá murió estuvimos tres días de viaje y conduciendo por esa carretera horrible para poder enterrarla en el pueblo donde naciste. Y yo haré lo mismo por ti, porque si hay algo que me has repetido una y otra vez es que un hombre tiene que ser enterrado en su pueblo, entre su gente.
– Yo voy hasta la tumba de tu madre cada noche. Me siento allí y le digo buenas noches antes de cerrar los ojos. Todas las noches lo hago.
Resopló y durante unos segundos no dijo nada.
Me quedé callada también, imaginándolo sentado solo en su cama, con las luces apagadas, hablándole al aire, esperando que de alguna manera sus palabras volasen por encima de cuerpos de agua y de colinas y mesetas y valles y llegase hasta la tumba de mamá. Ninguno de nosotros había estado allí después de haberla enterrado, diez años atrás. Ninguno de nosotros había vuelto a visitar Camerún desde entonces.
– Te lo prometo, papá, te llevaré de vuelta a casa y te enterraré justo al lado de mamá. Si me estás diciendo todo esto porque no quieres que pase por tantas molestias por ti…
– Estoy diciéndotelo porque es lo que quiero. Quiero que me entierren aquí mismo en Brooklyn.
– ¿Me estás diciendo que quieres que te entierren al lado de desconocidos, cuando hay un sitio preparado para ti justo entre tu mujer y tu madre?
– Sí – dijo con voz suave-. Te estoy diciendo que tú y tu hermana sois todo lo que me queda. Y hasta el día en que os caséis y tengáis niños, e incluso después de eso, no quiero que estéis sin mí. Vuestra madre está allí lejos en el pueblo. No quiero dejaros aquí solas, en el país de otro hombre.
_______
* [N. de la T.] El título original, ‘A Reversal’, podría traducirse como una «inversión», «retirada», «marcha atrás» y «cambio de opinión», entre otras acepciones. De entre ellas, hemos optado por la palabra «revocación» que, en derecho, es la anulación de un acto jurídico, como podría ser el caso de la revocación de un mandato o de un testamento.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
*Imbolo Mbue es una escritora camerunesa afincada en Estados Unidos. Con su primera novela, «Behold the Dreamers», considerada como uno de los Libros Notables del Año por el New York Times y el Washington Post, Mbue ha conseguido ser la primera persona africana en ganar el prestigios premio literario PEN Faulkner.
* Esta historia, publicada por la revista Bakwa, fue leída por la autora en la celebración del vigésimo noveno premio PEN Faulkner que tuvo lugar en octubre de 2017. Para leer la historia original en inglés, clic aquí. Traducción al castellano por Ángela Rodríguez Perea.
* Bakwa Magazine es una revista de crítica cultural y literaria. Fundada en 2011 con el objetivo de llenar el vacío de publicaciones literarias en Camerún, Bakwa publica hoy en día acerca de todo tipo de producciones artísticas contemporáneas, además de organizar y participar en diversos proyectos en off.
* Ilustración de portada: Taha Yeasin. Para ver más trabajos de este ilustrador, clic aquí.
‘La revocación’, por Imbolo Mbue