¡Felicidades Leva! No siempre el que exige es maestro odioso. Te hace crecer…
¡Lo logramos! Pero llegar hasta aquí no fue fácil….
a través de Leva Mimi: MBA — Leva Mimi
El blog no tiene propósitos comerciales-Minificción-cuento-poesía japonesa- grandes escritores-epitafios
¡Felicidades Leva! No siempre el que exige es maestro odioso. Te hace crecer…
¡Lo logramos! Pero llegar hasta aquí no fue fácil….
a través de Leva Mimi: MBA — Leva Mimi
Effia
La noche que nació Effia Otcher, rodeada del calor almizclado de la tierra de los fante, un fuego hizo estragos en el bosque, junto a la casa de su padre. Avanzó de prisa y se
abrió camino durante varios días. Vivía del aire, dormía en cuevas y se escondía en los árboles. Quemó todo aquello que encontraba, sin preocuparse por la devastación que dejaba a su paso, hasta llegar a una aldea asante. Allí desapareció y se fundió con la oscuridad.
Cobbe Otcher, padre de Effia, dejó a su primera esposa, Baaba, con la recién nacida para evaluar las pérdidas de la plantación de ñame, el preciado cultivo conocido a lo largo y
ancho de su tierra por ser el sustento de tantas familias. Cobbe había perdido siete plantas, y sentía cada pérdida como un golpe que recibían los suyos. Supo entonces que el recuerdo de aquel fuego que había huido después de arder lo acosaría a él, a sus hijos y a los hijos de sus hijos mientras su linaje perviviera. Al regresar a la choza de Baaba encontró a Effia, la hija de la noche de las llamas, desgañitándose. Miró a su esposa y le dijo:
—Jamás volveremos a hablar de lo que ha ocurrido hoy.
Empezó a rumorearse entre los aldeanos que Effia había nacido del fuego y por ese motivo Baaba no tenía leche. La amamantó la segunda esposa de Cobbe, que tres meses
antes había dado a luz a un varón. Al principio Effia no se agarraba al pezón, pero cuando lo consiguió apretaba tanto las encías que le desgarraba la piel, de manera que la mujer acabó teniendo miedo a alimentarla. Así la niña perdió peso y se convirtió en un pellejo lleno de huesecitos de pájaro, con un gran agujero negro por boca, de donde salía un llanto hambriento que resonaba por toda la aldea, incluso los días que Baaba hacía cuanto podía por sofocarlo cubriéndole los labios con la palma áspera de la mano izquierda.
«Quiérela», le había ordenado Cobbe, como si el amor fuese un acto igual de sencillo que coger comida de un plato de hierro y llevársela a la boca. Por las noches, Baaba soñaba
con dejarla en la negrura del bosque para que el dios Nyame hiciera con ella lo que quisiese.
Effia creció. El verano después de su tercer cumpleaños, Baaba tuvo su primer hijo varón. Lo llamaron Fiifi, y estaba tan rechoncho que en ocasiones, cuando Baaba no miraba, Effia lo hacía rodar por el suelo como una pelota. La primera vez que su madre le permitió sostenerlo en brazos, se le cayó: el bebé rebotó sobre las nalgas, aterrizó de vientre y miró a los que estaban en la habitación sin saber si debía llorar o no. Decidió no hacerlo, pero Baaba, que en ese momento removía el banku, alzó el cucharón y golpeó con él la espalda desnuda de Effia. Cada vez que levantaba el utensilio del
cuerpo de la niña, le dejaba pedazos calientes y pegajosos de masa que le quemaban la piel, y cuando Baaba hubo acabado, Effia lloraba y chillaba, cubierta de llagas. Desde el
suelo, rodando sobre el vientre de un lado al otro, Fiifi miraba a Effia con ojos como platos, pero sin hacer ningún ruido.
Al regresar a casa, Cobbe encontró a sus otras esposas curando las heridas de Effia y de inmediato comprendió lo que había ocurrido. Baaba y él discutieron hasta bien entrada
la noche, y mientras tanto Effia los oía a través de las finas paredes de la choza. Tumbada en el suelo, la niña dormitaba con fiebre. En sus sueños, Cobbe era un león, y Baaba, un
árbol. El león arrancaba el árbol de la tierra donde estaba plantado y lo lanzaba contra el suelo, y cuando éste protestaba estirando las ramas, se las arrancaba una a una. Tendido en la arena, el árbol empezaba a llorar hormigas rojas que descendían por entre las grietas de la corteza y se acumulaban sobre la tierra mullida, alrededor de la copa.
Y así empezó el ciclo. Baaba pegaba a Effia. Cobbe, a Baaba. A la edad de diez años, la niña podía recitar la historia de las cicatrices que llevaba en el cuerpo: el verano
de 1764, cuando Baaba le partió unos ñames en el espinazo; la primavera de 1767, cuando Baaba le aplastó el pie con una piedra y le rompió el dedo gordo, que jamás volvió a apuntar hacia el mismo lado que el resto. Todas las cicatrices de Effia tenían una réplica en el cuerpo de Baaba, pero eso no impedía a la madre apalear a la hija, ni al padre apalear a la madre.
Que Effia estuviera convirtiéndose en una mujer bellísima sólo empeoraba las cosas. Cuando tenía doce años le crecieron los senos: dos bultos que le nacían del pecho, suaves como la pulpa de mango. Los hombres de la aldea sabían que pronto le vendría la primera sangre y esperaban la oportunidad para pedir su mano a Baaba y Cobbe. Los regalos no tardaron en sucederse: uno de los hombres recolectaba vino de palma mejor que cualquier otro, y las redes de pesca de otro vecino jamás aparecían vacías. A punto de hacerse mujer, Effia proporcionaba a la familia de Cobbe un festín tras otro. Ni sus tripas ni sus manos estaban nunca vacías.
En 1775, Adwoa Aidoo fue la primera chica de la aldea a la que uno de los soldados británicos pidió en matrimonio. Tenía la piel clara y la lengua afilada. Por las mañanas, después de bañarse, se frotaba manteca de karité por todo el cuerpo, debajo de los pechos y entre las piernas. Effia no la conocía bien, pero un día que Baaba la había mandado llevar aceite de palma a la choza de la joven, la había visto desnuda. Tenía la piel brillante y lisa, y el pelo majestuoso.
El día que aquel hombre blanco llegó por primera vez, la madre de Adwoa encargó a los padres de Effia que le enseñasen el pueblo mientras la muchacha se preparaba
para él.
—¿Puedo ir con vosotros? —preguntó Effia.
En ese momento corría tras ellos y oyó el «no» de Baaba por un oído y el «sí» de Cobbe por el otro. Ganó el oído de su padre, y pronto se encontró ante el primer hombre blanco
que veía.
—Se alegra de conocerte —dijo el intérprete al tiempo que el hombre blanco ofrecía la mano a Effia. Ella no se la aceptó, sino que se escondió detrás de la
pierna de su padre y lo observó desde allí. El blanco llevaba una chaqueta con una hilera reluciente de botones de oro tirantes por la presión de la panza. Tenía la cara roja, como si en lugar de cuello tuviese un tocón ardiendo; estaba gordo, y de la frente y del labio le caían grandes gotas de sudor. A Effia le recordó a una nube cargada de lluvia: pálido, húmedo e informe.
—Le gustaría ver la aldea, por favor —dijo el intérprete,
y se pusieron en marcha.
La primera parada fue delante de la casa de Effia.
—Aquí vivimos nosotras —anunció la niña al hombre blanco, y él sonrió embobado, con los ojos verdes envueltos en una neblina. No comprendía. Incluso después de que el intérprete se lo tradujera, seguía sin entender.
Cobbe cogió a Effia de la mano y, junto con Baaba, guió al hombre blanco por el recinto.
—En esta aldea —explicó Cobbe—, cada esposa tiene su choza. La comparte con sus hijos. Las noches que el marido debe pasar con ella, la visita en su casa. A medida que le traducían aquello, la mirada del hombre blanco fue aclarándose y de pronto Effia se dio cuenta de que ahora lo contemplaba todo con nuevos ojos. Por fin veía las paredes de adobe, la paja de la techumbre. Continuaron el paseo por el pueblo y le enseñaron la
plaza, las pequeñas barcas de pesca que construían vaciando troncos de árbol y que los hombres cargaban consigo cuando caminaban varios kilómetros hasta la costa. Effia se esforzó por verlo todo con otros ojos; olió el viento salino que le acariciaba los pelillos de la nariz, palpó la corteza áspera y rasposa de una palmera, admiró el rojo intenso de la arcilla que se veía por todas partes.
—Baaba —dijo Effia cuando los hombres se adelantaron unos pasos—, ¿por qué va a casarse Adwoa con este hombre?
—Porque lo dice su madre.
Unas semanas más tarde, el blanco regresó a presentar sus respetos a la madre de Adwoa, y Effia y el resto de los aldeanos se acercaron a ver qué le ofrecía. Acudía con el
precio de la novia, quince libras. También con artículos que algunos asante habían transportado a la espalda desde el castillo. Mientras los sirvientes entraban con telas, mijo, oro y hierro, Cobbe obligó a Effia a ponerse detrás de él. Después, de regreso a casa, el padre llevó a la joven a un lado y dejó que sus esposas y el resto de sus hijos los
adelantaran.
—¿Entiendes lo que acaba de ocurrir? —le preguntó.
A lo lejos, Baaba cogió a Fiifi de la mano. El hermano de Effia había cumplido once años hacía poco, pero ya era capaz de trepar al tronco de una palmera sin más ayuda que
las manos y los pies descalzos.
—El hombre blanco ha venido a llevarse a Adwoa —repuso Effia.
Su padre asintió.
—Los blancos viven en el castillo de Costa del Cabo.
Desde allí intercambian bienes con nuestra gente.
—¿Como hierro y mijo?
Cobbe le posó la mano en el hombro y le dio un beso en la frente, pero cuando se apartó, su mirada era distante e inquieta.
—Sí, ellos nos dan hierro y mijo, pero nosotros tenemos que darles otras cosas a cambio. Este hombre ha venido de Costa del Cabo a casarse con Adwoa, y después de él vendrán otros a llevarse a nuestras hijas. Sin embargo, para ti, niña mía, tengo otros planes mejores que vivir como esposa de un blanco. Tú te casarás con un hombre de nuestra aldea.
Justo entonces, Baaba se dio la vuelta y Effia la miró a los ojos. La mujer frunció el ceño y ella se volvió hacia su padre para ver si se había dado cuenta, pero Cobbe no dijo
ni una palabra.
Effia sabía a quién elegiría ella como esposo y esperaba de todo corazón que sus padres escogiesen al mismo hombre. Abeeku Badu era el heredero del jefe de la aldea. Alto,
con la piel del color del hueso de un aguacate, manos fuertes y dedos largos y finos que agitaba al hablar como si fueran rayos. Había visitado su casa cuatro veces en el último mes y estaba previsto que esa misma semana Effia y él comiesenjuntos.
Abeeku llevó una cabra. Sus sirvientes cargaron ñames, pescado y vino de palma. Baaba y las otras esposas avivaron los fuegos y calentaron el aceite. El aire se llenó de aromas.
Esa mañana, Baaba había peinado a Effia. Le había hecho dos trenzas largas, una a cada lado de la raya. Con ellas recordaba a un carnero: fuerte, obstinada. Ella misma se había
untado el cuerpo desnudo de aceite y se había puesto oro enlas orejas. Se sentó delante de Abeeku a comer, contenta de ver que él le lanzaba miradas furtivas de admiración.
—¿Fuiste a la ceremonia de Adwoa? —preguntó Baaba
en cuanto hubieron servido a los hombres y las mujeres empezaron por fin a comer.
—Sí, pero sólo un rato. Es una pena que vaya a marcharse de la aldea. Habría sido una gran esposa.
—Cuando seas jefe, ¿trabajarás para los británicos?
—preguntó Effia.
Tanto Cobbe como Baaba le lanzaron miradas reprobatorias, y ella agachó la cabeza, pero enseguida la irguió y vio que Abeeku sonreía.
—Trabajamos con los británicos, Effia. No para ellos.
Eso es lo que significa comerciar. Cuando sea el jefe, continuaremos como hasta ahora, asegurándonos de que el intercambio con los asante y los británicos continúa.
Effia asintió. No estaba del todo segura de qué quería decir aquello, pero a juzgar por las miradas de sus padres, era mejor que mantuviese la boca cerrada. Abeeku Badu era el
primer hombre que llevaban a conocerla, y Effia deseaba con todas sus fuerzas que él la quisiera, pese a no saber aún qué clase de hombre era ni qué tipo de mujer requería. Cuando estaba en su choza, Effia podía preguntar a su padre y a Fiifi todo lo que le apeteciera. Era Baaba quien guardaba silencio y prefería que ella hiciese lo mismo; Baaba, quien la había abofeteado por preguntar por qué no la llevaba a que la bendijesen como hacían otras madres con sus hijas. Sólo cuando no hablaba ni preguntaba nada, cuando se hacía pequeña,
Effia sentía el amor de Baaba, o algo que se le parecía. Tal vez también fuera eso lo que buscaba Abeeku. El joven terminó de comer. Estrechó la mano a todos los
miembros de la familia y se detuvo junto a la madre.
—Avísame cuando esté lista.
Baaba se llevó una mano al pecho y asintió con seriedad.
Cobbe y los demás hombres acompañaron a Abeeku mientras el resto de la familia le decía adiós con la mano.
Esa noche, Baaba despertó a Effia, que dormía en el suelo de la choza. Mientras le hablaba, la joven sentía su aliento cálido en la oreja.
—Cuando te venga la sangre, debes ocultarlo. Tienes
que decírmelo a mí y a nadie más. ¿Entiendes?
Le entregó unas hojas de palma que había convertido en un pliego suave y enrollado.
—Ponte esto dentro y míralo todos los días. Cuando esté manchado de rojo, avísame.
Effia miró las hojas de palma que Baaba le tendía con las manos abiertas. No las aceptó a la primera, pero alzó la vista y distinguió en los ojos de su madre algo que rayaba
la desesperación. Y como esa mirada le suavizaba el rostro y Effia también conocía en carne propia la desesperación, ese fruto del anhelo, hizo lo que su madre le pedía. Todos los días comprobaba el color de las hojas, pero éstas salían siempre del mismo verde blanquecino. Al llegar la primavera, el jefe de la aldea enfermó y todo el mundo empezó a observar a Abeeku con atención para ver si estaba preparado para el puesto. Durante esos meses se casó con dos mujeres: Arekua la Sabia y Millicent, la hija mestiza de una mujer fante y un soldado británico que había muerto de fiebre y había dejado a su esposa e hija muchas riquezas para gastar a placer. Effia rezaba por que llegase el día en que todos los habitantes de su aldea la llamasen Effia la Bella, como hacía Abeeku en las
contadas ocasiones en que les permitían hablar. La madre de Millicent tenía un nombre nuevo que le había dado su marido blanco. Era una mujer oronda y rolliza cuyos dientes centelleaban en la noche oscura de su piel y, cuando enviudó, decidió dejar de vivir en el castillo y regresar al pueblo. Como los blancos no podían dejar dinero en testamento a sus esposas e hijos fante, se lo dejaban a otros soldados y amigos, y éstos pagaban a las mujeres. Así, la madre de Millicent había recibido suficiente dinero para
empezar de nuevo y comprar algo de tierra. Ambas visitaban a Effia y a Baaba a menudo, pues, como decían, pronto iban a formar parte de la misma familia.
Millicent era la mujer de piel más clara que Effia había visto en su vida. La cabellera negra le llegaba hasta la mitad de la espalda, y en los ojos tenía pinceladas verdes. Rara vez sonreía, y hablaba con voz ronca y un acento fante extraño.
—¿Cómo era vivir en el castillo? —preguntó Baaba un día a la madre de Millicent.
Se habían sentado las cuatro a comer cacahuetes y plátanos.
—Estaba bien, sí. Ay, cómo te cuidan esos hombres. Es como si nunca hubieran estado con una mujer. No sé a qué se dedicaban sus esposas británicas. Te digo que mi marido me miraba como si yo fuera agua y él fuego, y todas las noches hubiera que sofocar las llamas.
Las mujeres rompieron a reír. Millicent esbozó una sonrisa furtiva para Effia, y ella quiso preguntarle cómo era con Abeeku, pero no se atrevió. Baaba se acercó a la madre de Millicent, pero aun así Effia oyó:
—Y además pagan un buen precio por la novia, ¿eh?
—Te digo que mi marido le pagó diez libras a mi madre, ¡y eso fue hace quince años! Sí, hermana, el dinero está muy bien, pero me alegro de que mi hija se haya casado con un
fante. Aunque un soldado me ofreciese veinte libras por ella, no sería la esposa de un jefe. Y aún peor: tendría que vivir en el castillo, lejos de mí. No, no, es mucho mejor conseguir a un hombre del pueblo para que tus hijas puedan estar cerca. Baaba asintió y se volvió hacia Effia, que enseguida apartó la mirada.
Esa noche, justo dos días después de su decimoquinto cumpleaños, llegó la sangre. No fue la corriente poderosa de las olas del mar que Effia esperaba, sino un simple hilillo,
gotas de lluvia que caían, una a una, desde el mismo agujero del techo de una choza. Se limpió y esperó a que su padre dejase a Baaba a solas para poder contárselo.
—Baaba —dijo, y le enseñó las hojas de palma teñidas
de rojo—. Tengo la sangre.
Baaba le tapó los labios con una mano.
—¿Quién más lo sabe?
—Nadie.
—Que siga así, ¿me entiendes? Si alguien te pregunta si
ya eres mujer, debes responder que no.
Effia contestó que sí con la cabeza. Se dio media vuelta para marcharse, pero tenía una pregunta ardiéndole en el pecho como si fueran brasas de carbón.
—¿Por qué? —preguntó al fin.
Baaba le metió los dedos en la boca, le sacó la lengua y
le pellizcó la punta con uñas afiladas.
—¿Quién eres tú para cuestionar lo que te digo? Si no haces lo que te mando, me ocuparé de que jamás vuelvas a hablar. Le soltó la lengua, y durante el resto de la noche Effia notó el sabor de su propia sangre.
A la semana siguiente murió el anciano jefe de la aldea. El funeral se anunció en todas las poblaciones vecinas. Duraría un mes y acabaría con la ceremonia en la que nombrarían jefe a Abeeku. Las mujeres de la aldea preparaban comida
de sol a sol; se fabricaron tambores con la mejor madera y se pidió a los mejores cantores que hicieran oír su voz. Los asistentes al funeral se pusieron a bailar el cuarto día de la estación de lluvias y no descansaron los pies hasta que el suelo quedó seco por completo. Tras la primera noche sin lluvia, Abeeku fue coronado omanhin, jefe de la aldea fante. Lo vistieron con tejidos suntuosos y sus esposas se colocaron una a cada lado. Effia y Baaba se quedaron juntas mirándolo, mientras Cobbe caminaba entre el gentío. De vez en cuando, Effia lo oía murmurar que ella, su hija, la mujer más hermosa del pueblo, debería estar allí con las otras dos.
Como nuevo jefe, Abeeku quería hacer algo grande, algo que llamase la atención sobre su territorio y los convirtiera en una potencia que tener en cuenta. Tras apenas tres
días de mandato, reunió en su casa a todos los hombres de la aldea. Les dio de comer sin parar a lo largo de dos jornadas y los emborrachó de vino de palma hasta que no quedó choza desde donde no resonaran el bullicio de las risas y los gritos exaltados.
—¿Qué van a hacer? —preguntó Effia.
—No es asunto tuyo —contestó Baaba.
Desde que había empezado a sangrar dos meses antes, Baaba había dejado de pegarle, en pago por su silencio. Algunos días, mientras preparaban la comida para los hombres
o la joven regresaba de buscar agua y miraba a Baaba ahuecar las manos y hundirlas en el cubo, Effia pensaba que por fin se comportaban como correspondía a una madre y una hija. Sin embargo, otros días Baaba fruncía de nuevo el ceño con desdén, y Effia se daba cuenta de que la nueva tranquilidad de su madre era temporal, y su rabia, una bestia salvaje que había logrado apaciguar sólo por el momento.
Cobbe regresó de la reunión con un machete largo. El mango era de oro y llevaba grabadas unas letras que nadie comprendía. Estaba tan borracho que todas sus esposas e
hijos formaron un corro estrecho a su alrededor, a medio metro de distancia, mientras él se tambaleaba y punzaba el aire con el arma afilada.
—¡Vamos a hacernos ricos con sangre! —chillaba.
Arremetió contra Fiifi, que se había metido dentro del
círculo. El muchacho, más esbelto y rápido que cuando era
un bebé rechoncho, giró la cadera y esquivó la punta del
machete por los pelos.
El chico había sido el más joven de la reunión, y todo
el mundo sabía que sería un buen guerrero. Lo veían en su
forma de trepar por las palmeras y de llevar su silencio como
una corona de oro.
Tras marcharse su padre, y una vez estuvo segura de
que su madre dormía, Effia se arrastró hasta donde estaba
Fiifi.
—Despierta —le susurró, y él la apartó.
Incluso medio dormido, era más fuerte que ella. La
joven cayó hacia atrás, pero se levantó con la agilidad de un
gato y se puso en pie.
—Despierta —repitió.
Fiifi abrió los ojos de golpe.
—No me molestes, hermana mayor.
—¿Qué va a pasar? —preguntó ella.
26
—Eso es asunto de los hombres.
—Tú aún no eres un hombre —repuso.
—Ni tú una mujer —soltó él—. Si lo fueras, esta noche
habrías estado allí con Abeeku, como su esposa.
A Effia empezó a temblarle el labio. Dio media vuelta
para regresar a su lado de la choza, pero Fiifi la agarró del
brazo.
—Vamos a ayudar a los británicos y a los asante con el
comercio.
—Ah —respondió Effia. Era la misma historia que
había oído de su padre y de Abeeku unos meses antes—.
¿Quieres decir que daremos oro asante y telas a los blancos?
Fiifi le atenazó el brazo.
—No seas boba. Abeeku ha establecido una alianza con
una de las aldeas asante más poderosas. Vamos a ayudarlos
a vender sus esclavos a los británicos.
Y así fue como el hombre blanco llegó a su aldea. Gordos o flacos, rosados o bronceados, iban de uniforme y con
la espada colgando del costado y miraban con el rabillo del
ojo, siempre muy precavidos. Acudían a dar su visto bueno
a las mercancías que Abeeku les había prometido.
Durante los días siguientes a la ceremonia fúnebre del
jefe, Cobbe empezó a inquietarse por la promesa rota de
Effia, pues aún no era mujer. Temía que Abeeku se olvidara
de ella y escogiese a otra joven de la aldea. Él siempre había
dicho que quería que su hija fuese la primera esposa, la más
importante, pero ahora parecía que no podía aspirar siquiera
al puesto de tercera mujer.
Todos los días preguntaba a Baaba qué pasaba con Effia,
y todos los días ella respondía que aún no estaba lista. Desesperado, permitía que su hija visitase la casa de Abeeku
una vez a la semana acompañada por Baaba, para que el
hombre la viese y recordase cuánto le habían gustado su
rostro y su figura.
Arekua la Sabia, la primera de sus esposas, las recibió
cuando llegaron a su choza una tarde.
27
—Por favor, mama —le dijo a Baaba—, hoy no os esperábamos. Han venido los blancos.
—Entonces nos vamos —contestó Effia, pero Baaba la
agarró del brazo.
—Si no os importa, nos gustaría quedarnos —pidió ésta.
Arekua la miró, extrañada.
—Si volvemos demasiado pronto, mi marido se enfadará —arguyó, como si ésa fuera suficiente explicación.
Pero Effia sabía que mentía. Cobbe no las había enviado
allí esa tarde, sino que Baaba se había enterado de que los
hombres blancos estarían allí y había insistido en ir a ofrecer
sus respetos. Arekua se apiadó de ellas y fue a preguntarle a
Abeeku si podían quedarse.
—Comeréis con las mujeres y, si los hombres entran, no
podéis hablar —anunció a su regreso.
Las llevó al interior de la casa, y Effia miró en todas las
chozas por las que iban pasando hasta que llegaron a una
donde las esposas se habían reunido a comer. Se sentó al lado
de Millicent, cuyo embarazo era ya evidente, la barriga baja
y del tamaño de un coco. Arekua había preparado pescado
estofado con aceite de palma, y comieron con las manos
hasta tener los dedos teñidos de color naranja.
Enseguida entró una sirvienta en la que Effia no había
reparado. Era menuda, apenas una niña, y no alzaba la mirada del suelo.
—Mama —le dijo a Arekua—: a los hombres blancos
les gustaría ver la casa. El jefe Abeeku dice que os aseguréis
de estar presentables.
—Rápido, ve a por agua —mandó Millicent.
Cuando la sirvienta regresó con el cubo lleno, todas se
lavaron las manos y la boca. Effia se arregló el pelo: se lamió
las palmas y se frotó con los dedos los rizos diminutos que
tenía alrededor de la frente. Cuando acabó, Baaba la obligó
a colocarse entre Millicent y Arekua, delante de otras mujeres, pero Effia hizo lo posible por empequeñecerse para no
llamar la atención.
28
Los hombres no tardaron en llegar. Effia pensó que
Abeeku tenía el porte de un jefe: fuerte y poderoso, como si
fuera capaz de levantar a diez mujeres por encima de la cabeza, hacia el sol. Detrás de él iban dos hombres blancos. Uno
de ellos le pareció el cabecilla, por cómo lo miraba el otro
antes de hablar o de echar a caminar. El jefe blanco llevaba la
misma ropa que sus compañeros, pero la chaqueta y los galones de los hombros tenían más botones de oro relucientes.
Parecía mayor que Abeeku, pues tenía la cabellera castaña
salpicada de gris, pero mantenía una postura erguida, como
se espera de un líder.
—Éstas son las mujeres. Mis esposas e hijos, sus madres
e hijas —dijo Abeeku.
El otro blanco, el más bajo y tímido de los dos, lo
contempló durante la explicación y después se volvió hacia
el jefe blanco y habló en su lengua extraña. El jefe blanco
asintió, sonrió a toda la familia y, mirando con atención a las
mujeres, las saludó una a una en un fante muy pobre.
Cuando le llegó el turno a Effia, ella no pudo reprimir
una risita. El resto de las mujeres le chistaron y se le cubrieron las mejillas de una vergüenza que ardía.
—Aún estoy aprendiendo —se disculpó el jefe blanco
con la mirada fija en Effia.
A oídos de la joven, su manera de pronunciar el fante
producía un sonido feo.
El jefe le sostuvo la mirada durante lo que a ella le parecieron minutos, y notó que el rostro se le calentaba aún
más cuando la expresión de aquellos ojos se tornó algo más
licenciosa. Los círculos oscuros de los iris del hombre blanco
parecían enormes ollas en las que un niño podría ahogarse,
y estaba mirando a Effia así, como si quisiera atraparla allí
dentro, en aquellos ojos profundos. Las mejillas de él no
tardaron en teñirse de rubor. Se volvió hacia el otro hombre
y habló.
—No, no es mi esposa —aclaró Abeeku después de que
el tipo le tradujera, sin tratar de disimular su molestia.
29
Effia agachó la cabeza, sonrojada por haber hecho algo
que avergonzase a Abeeku y porque él no pudiese llamarla
«esposa». Humillada también porque no la había llamado por
su nombre: Effia la Bella. En ese momento deseó desesperadamente romper su promesa a Baaba y anunciar que ya era
mujer, pero antes de que pudiese decir ni una palabra, los
hombres se alejaron y, justo cuando el jefe blanco miró hacia
atrás y le sonrió, perdió la determinación.
Se llamaba James Collins y acababan de nombrarlo gobernador del castillo de Costa del Cabo. En menos de una semana, había regresado a la aldea a pedirle a Baaba la mano
de Effia. Cobbe montó en cólera y su rabia llenó todas las
estancias de la casa como una nube de vapor caliente.
—¡Está casi prometida a Abeeku! —gritó a Baaba cuando ella le anunció que consideraría la petición.
—Sí, pero Abeeku no puede casarse con ella hasta que le
llegue la sangre, y llevamos años esperando. Deja que te diga
una cosa, marido; creo que aquel fuego fue una maldición
para ella. Es un demonio que jamás se hará mujer. Piénsalo:
¿qué criatura es tan bella pero no se la puede tocar? Es mujer
en apariencia y, sin embargo, aún no sangra. Pero el hombre
blanco se la llevará de todos modos, porque no sabe lo que es.
Effia había oído al hombre blanco hablar con su madre
durante el día. Como regalo de bodas, le pagaría a Baaba
treinta libras por adelantado y veinticinco chelines al mes
en mercancía para el comercio. Más de lo que Abeeku podía
ofrecer, más de lo que se había ofrecido por cualquier otra
mujer fante en su aldea o en la más cercana.
Durante toda la noche, Effia oyó a su padre caminar de
un lado a otro. Incluso al despertarse, a la mañana siguiente,
el sonido rítmico de sus pisadas en la arcilla endurecida del
suelo seguía presente.
—Hay que conseguir que Abeeku piense que ha sido
idea suya —dijo al final.
30
Así que invitaron al jefe a su casa. Sentado junto a Cobbe, Baaba le expuso su teoría: que el fuego que había destruido tanto patrimonio de la familia había arruinado también a la niña.
—Tiene el cuerpo de mujer, pero su espíritu esconde
algo maligno —explicó Baaba, y escupió en el suelo para
mayor efecto—. Si te casas con ella, no te dará hijos. Si el
hombre blanco se casa con ella, se encariñará con la aldea,
y verás que vuestro comercio prospera.
Abeeku se frotó la barba con suavidad mientras lo pensaba.
—Traedme a la Bella —ordenó al final.
La segunda esposa de Cobbe fue a buscar a Effia. La
joven temblaba y le dolía tanto el vientre que creía que se le
vaciarían las tripas allí mismo, delante de todos los presentes.
Abeeku se levantó para mirarla a la cara. Le recorrió el
paisaje del rostro con los dedos, la cordillera de los pómulos,
las cuevas de la nariz.
—No ha nacido mujer más hermosa —dijo al cabo de
un momento, y se dirigió a Baaba—. Pero veo que tienes
razón. Si el hombre blanco la quiere, puede quedarse con
ella. Será mejor para nuestros tratos con ellos. Y también
para la aldea.
Cobbe, un hombre grande y fuerte, se echó a llorar sin
reparos, pero Baaba se mantuvo erguida. Cuando Abeeku
se hubo marchado, la madre se acercó a Effia y le dio un
colgante de piedra negra que resplandecía como si estuviera
recubierto de polvo de oro.
Se lo puso en las manos y se inclinó hacia ella, hasta que
le tocó la oreja con los labios.
—Llévate esto cuando te vayas —le dijo—. Es un pedazo de tu madre.
Cuando Baaba se apartó, Effia descubrió que detrás de
la sonrisa le danzaba algo que recordaba al alivio.

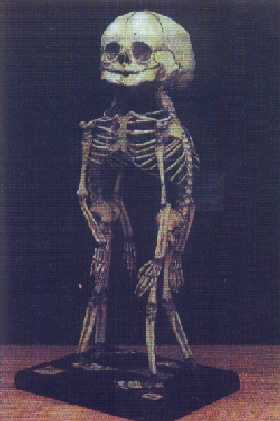
Periodista y escritora franco-marroquí, Leila Slimani nació en Rabat, Marruecos, en octubre del año 1981, se ha consagrado como una de las voces más prometedoras de la literatura francesa del siglo XXI gracias a su segunda novela Canción dulce, galardonada con el Premio Goncourt 2016.
Nacida en una familia burguesa marcada por su diversidad cultural, ya que cada miembro de la misma tenía creencias y una religión diferente pero todos se respetaban, de ahí su gran tolerancia y respeto al ser humano como tal, su sueño es que el mundo sea tan tolerante como lo fue su casa, sus padres le dieron una educación liberal a pesar de estar en un país lleno de restricciones.
Se mudó a París en el año 1999, con tan solo 17 años, donde estudió Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos y se especializó en el ESCP Europe Business School en la rama de medios de comunicación. Ha trabajado en revistas francesas como L’Express y Jeune Afrique, hasta que en 2012 dejó el mundo periodístico para dedicarse por completo a la literatura.
En 2014 escribió su primera novela, Dans le jardin, que aborda el tema de la adicción sexual femenina, consiguiendo muy buenas críticas, pero no fue hasta que publicó Canción dulce (2016) que alcanzó una fama notable al ganar el Premio Goncourt 2016, la obra es un thriller apasionante basado en una historia real donde trata temas como el lugar de la mujer en la sociedad, el dolor y el terror, este libro ha vendido más de medio millón de ejemplares en Francia.
Fragmentos ĺiterarios
http://www.lecturalia.com/autor/22494/leila-slimani

Amine Moussa se ha vuelto miedoso con la vejez. Él,
de universidad, amado y respetado por todos, ahora es presa de la angustia y del insomnio. Su mujer, Atika, se ríe de sus paranoias y sospecha que no está llevando bien el acercarse a los sesenta. No le entiende. Amine se sobresalta sin razón por la calle, ha comenzado a hablar solo. No se siente cómodo en ninguna parte. En su casa ya no puede soportar la presencia de la chica de la limpieza.
Odia a esa solterona de boca amarga y su mirada de desprecio. Ella cuenta con fervor cómo su hermano ha partido hacia Damasco y les envía el dinero que ha ganado en el combate. Mucho dinero. Le agradece a Dios con las palmas hacia el cielo el haber guiado a su hermano hacia la yihad. Hace una semana previno a Amine: “Señor, no puedo servirle si bebe usted alcohol. Si toco una botella, Dios me prohibirá la entrada al paraíso”. A Amine le entraron ganas de preguntarle en qué texto había encontrado semejante estupidez, pero no se atrevió. Una tarde, la sorprendió encendiendo una cerilla justo en la cara de su hija, diciendo “Ya lo ves, tú y tus padres vais a arder
en las llamas del infierno, como todos los infieles que desprecian las enseñanzas del islam”. Cuando se quejó, Atika se encogió de hombros. “Olvídalo”, dijo, “Es algo fanática, nada más. No sé por qué le das tanta importancia a esas tonterías. Estás exagerando ».
Sin duda es la edad la que alimenta su inquietud, pero no puede dejar de ver esos pequeños detalles que van pudriendo su vida diaria, que alimentan su malestar y le llenan de miedo y vergüenza. Cuando terminó de cenar, recogió todos los restos de botellas de alcohol, los ocultó en bolsas de basura y condujo dos kilómetros antes de tirarlos a un contenedor. Temía que le denunciase el conserje, ese pelirrojo que se había dejado crecer la barba y llamaba putas y perras a las alumnas del liceo privado. “Deberíamos casarnos con ellas por las buenas o por las malas, ¿no es así,
profesor?”. Amine no responde, no dice nada. Se queda en silencio cuando se sienta al lado de un conductor de taxi que escucha los casetes de un predicador saudí. Le escucha volcar todo su odio sobre los judíos y los infieles y aplaudir a la fatwa que da permiso para asesinar a todo aquel que renuncia al islam. Amine no quiere meterse en problemas, paga la carrera y se va.
Atika opina que está exagerando, que locos hay en todas partes, pero que eso no quiere
decir nada. Aunque se puso furiosa cuando la profesora abofeteó a su hija Mina cuando a ésta se le ocurrió poner en duda un verso del Corán. “Solamente he dicho que una araña no podía tejer en una hora una tela tan grande como para cubrir la cueva en la que se refugió el Profeta.” Tampoco fue ninguna tontería cuando se constituyó una “brigada de promoción de la virtud y prevención del vicio” en el barrio. “¿Y qué opinas de esto?” le gritaba Amine a su esposa, mientras agitaba un recorte de periódico bajo su nariz. Aquellos fanáticos de Dios, armados con cuchillos y porras, habían acorralado a un grupo de jóvenes y los habían golpeado hasta morir. Porque salían de noche, porque no rezaban o porque bebían alcohol, nadie sabía por qué.
Amine ha cambiado, se ha vuelto sombrío. Le obsesionan los velos, esos trozos de nylon
negro que invaden las aulas donde da clase, la playa a donde lleva a su hija, los cines en donde se censuran las más tiernas escenas de besos. Quiere hacer callar a todos esos que invocan a Dios, al diablo, la sharia y el sagrado honor de las mujeres de este país. No quiere dejarse caer en la nostalgia beata como su viejo amigo Hamid. Se niega a
idealizar su infancia, a hablar de cómo coexistían de forma pacífica con sus vecinos judíos, de las minifaldas que llevaban las muchachas y de los ideales marxistas que proliferaban en la universidad. Tampoco habría dicho que en aquella época no se hablaba nunca de religión. Que su padre sin duda rezaba, pero tan discretamente que no recuerda haberlo visto jamás de rodillas.
Atika es tan dulce. Consigue incluso tranquilizarle, abrirle los ojos para mostrarle la
belleza que los rodea. A ella le encanta el ambiente festivo de los últimos días del ramadán. Para darle un capricho, aquella tarde se desvió por el barrio El-Manar y se detuvo en la panadería Nour para comprar las crepes rellenas que tanto le gustan a su mujer y algunas chucherías para Mina. La gente hacía cola hasta la calle. Se balanceaban, impacientándose. Una mujer se coloca detrás de Amine. La ve llegar, con su hermoso rostro enmarcado en un velo malva. Ella le mira con insistencia, marcando el paso. Se acerca tanto que llega a pisarle. “Puede que sea una estudiante”, piensa. Una joven que asiste a sus clases, pero de la que no se acuerda. En ese momento podía casi sentir sus pechos contra su espalda y su aliento en su cuello.
Debe estar imaginando cosas, una chica tan joven, tan hermosa, jamás se fijaría en él. Ella se sale de la fila, y se le encara, acercando su rostro al de Amine. Se disponía a hablarle cuando ella le señaló con el dedo y se puso a gritar “¡Ha fumado! ¡Él, él ha fumado! ¡Ha roto el ayuno, aún huele a cigarrillo!”. Los clientes se alteran. Tras la caja, la panadera llama a la calma. Amine se encoje de hombros en un gesto de impotencia y comienza a andar hacia atrás. Se le acercan unos hombres que le insultan poniendo a Dios por testigo. Alguien le agarra de la chaqueta y echa a correr.

La pequeña aldea barolong se extendía hasta la valla de
la frontera. Una de las chozas estaba construida tan cerca
que una parte de la pared circular rozaba la alambrada. En
el interior de esta choza había un hombre que llevaba allí
sentado desde el amanecer. Estaba esperando a que se hiciera de noche, momento en el que intentaría cruzar el tramo
de aproximadamente un kilómetro de tierra de nadie que lo
separaba de la valla fronteriza de Botsuana y acceder así al
espejismo de libertad que había al otro lado. Corría el mes de
junio, era invierno y hacía un frío lacerante, y las piernas del
hombre eran demasiado largas como para permitirle pasearse por el reducido interior de la choza. Cada media hora, el
furgón patrulla de la policía fronteriza sudafricana pasaba a
toda velocidad acompañado del lamento de la sirena, lo que
le provocaba una sensación incómoda en el estómago.
Si sigo así, pronto tendré dolor de estómago, pensó.
Los nervios tampoco los tenía muy allá, ya que se le alteraban con facilidad debido a las contrariedades de la vida.
De hecho, su fuero interno era un revoltijo caótico, oculto
en gran parte por una fachada de serenidad y de una solitaria autosuficiencia. La única forma de notar dicha discordia
interior era el gesto que hacía al apartar ligeramente el rostro, como si nadie pudiese llegar a ser su amigo o siquiera
alguien digno de su confianza. Exceptuando este detalle, su
4 5
semblante era bastante agradable. A menudo lucía una expresión irónica. Su rictus habitual era el de una persona absorta
y concentrada. Los pómulos, finos, alargados y bajos, lo identificaban como un miembro de la tribu xhosa o de la zulú.
Cerca de mediodía, cuando hubo un momento de sosiego
de aquel lamento de las sirenas, el anciano propietario de la
choza abrió la puerta y dejó entrar un haz de luz. Llevaba en
las manos un cuenco humeante de gachas espesas. El hombre, para entonces, tenía ya un terrible dolor de estómago y
la visión de la comida, en principio, no le agradó.
—¿Cómo estás, joven? —preguntó el anciano.
—Estoy bien —mintió el hombre. No le parecía digno
admitir que tenía problemas de estómago.
—Te he traído un poco de comida —dijo el anciano.
—Gracias —respondió el hombre—. Pero ¿sería posible
salir un rato y estirar las piernas? —Necesitaba deshacer los
nudos dolorosos que sentía en el estómago.
—No es seguro —aseveró el anciano—. No puedo garantizar que no haya algún espía. Si te cogen aquí, esto dejará
de ser seguro para los que vengan después. Y yo también iría
a la cárcel.
El joven estaba doblado sobre la banqueta tallada en la
que estaba sentado y el anciano pensó que quizá tuviese frío.
—¿Por qué no tomas un trago de brandy? —preguntó en
tono comprensivo—. Conozco un sitio aquí cerca, puedo pedir que me traigan un poco.
El hombre levantó la cabeza, aliviado, y asintió. Sacó un
billete de una libra y se lo dio al anciano. Este sonrió. Aún no
había coincidido con un solo fugitivo que no necesitara un
trago. Además, con un poco de brandy en el cuerpo pronto
se arrancaban a hablar y a él le gustaba escuchar todo tipo de
historias. Las almacenaba hasta el día en que pudiera tener la
libertad de sorprender a toda la aldea con su vasto acerbo de
5
información acerca de los fugitivos. Cerró la puerta y se alejó
arrastrando los pies. Se oía un murmullo de voces de mujeres
y también música y canciones. Un niño rompió a llorar con
fuerza. Los hombres se reían, y el hombre de la choza se
sorprendió por un momento de que una aldea entera pudiera
vivir con el lamento de unas sirenas que tantos nudos le habían formado a él en el estómago. Pronto, el anciano volvió
arrastrando los pies de nuevo. Ahora que el alivio estaba al
alcance de su mano, se fijó en cómo, una vez que el anciano
abrió la puerta, las motas de polvo del suelo de tierra se levantaban, brillaban y bailaban a la luz del sol. No había traído
solo el brandy, sino también otro cuenco de comida para él. A
aquel joven en la penumbra le gustó que el anciano no cerrara
la puerta, porque en cuanto hubo dado unos cuantos tragos
cautelosos de la botella, pudo distinguir con claridad el patrón de la danza entrecruzada y leve del polvo iluminado por
el sol. El ritmo lento y casi apasionante le aflojó los nudos del
estómago y, casi inconscientemente, sonrió para sí al percibir
el repentino y cálido destello de alivio que se expandió por
su abdomen.
Al notarlo, el anciano dijo:
—Dime, joven, ¿cómo te llamas?
—Makhaya —contestó el hombre.
El anciano abrió los ojos de par en par, perplejo. Ni el
sonido ni el significado del nombre le eran familiares. Las
tribus que dominaban el norte del Transvaal hablaban tsuana.
—No conozco el nombre —declaró el anciano, sacudiendo la cabeza.
—Es zulú —dijo el joven—. Soy zulú. —Y profirió una
risa sarcástica al pensar en que acababa de definirse como
zulú.
—Pero hablas tsuana con fluidez —insistió el anciano.
El joven, ya bastante ebrio, habló con ligereza.
6 7
—Sí, los zulús somos así. Desde los días de Shaka, asumimos que el mundo entero nos pertenece; por eso nos preocupamos por aprender las lenguas de todos los hombres. Pero
una cosa, anciano, a mí no me importan las cuestiones tribales. A mis padres sí, por eso me endosaron este nombre tan
ridículo. Por qué no me llamarían Samuel o Johnson, si yo no
sigo las tradiciones tribales.
—¡Jo! —exclamó el anciano, usando una expresión tsuana
que denotaba sorpresa—. ¿Y qué tiene de malo la tribu?
—Podría pasarte toda una lista de quejas. Ahora no tengo
tiempo para detenerme a exponerlas… —Hizo una pausa,
intentando recopilar sus pensamientos entre la bruma de
brandy que le nublaba ya el cerebro—. Makhaya —dijo—.
Ese nombre tribal no me pega. Le vendría bien a alguien que
se quedara en su país, pero me lo pusieron a mí y aún no he
tenido un día de paz y satisfacción en toda mi vida.
—Eso es por la educación —declaró el anciano, asintiendo con gesto sabio—. No deberían haberte dado ninguna
educación. Quita esa pizca de educación y serás lo suficientemente feliz como para pedirle a tu madre que te busque
una muchacha de la tribu y que os deje labrar la tierra. La
educación es lo único que aleja a un hombre de su tribu.
La conversación amenazaba con derivar hacia una gran
digresión sin sentido. Como buen relator de historias que
era, el anciano la recondujo a los asuntos que importaban en
aquel momento. ¿Por qué estaba allí el joven? ¿De qué huía?
¿Una pena de cárcel, quizá?
El joven lo miró con suspicacia.
—Acabo de salir de la cárcel —dijo. Cerró la botella de
brandy y cogió el cuenco de gachas. Entonces, la ansiedad
pareció asaltarlo de nuevo, porque volvió a dejar el cuenco,
rebuscó algo en el bolsillo interior del abrigo y sacó un trozo de papel. Encendió una cerilla y quemó el papel. Luego
7
cogió el cuenco de gachas y no dijo una sola palabra más. El
anciano tuvo que sacar sus propias conclusiones. Quizá los
trozos de papel y las penas de cárcel eran una única cosa en
la cabeza del joven. ¿Por qué había dado tal respingo al pensar en ese trocito de papel? ¿Y qué era toda aquella diatriba
acerca del tribalismo? ¿Qué pasaba con el hombre blanco, el
único enemigo reconocido de todo el mundo?
—¿Y no tienes quejas acerca del hombre blanco? —preguntó el anciano, tratando de sonsacar algo de información
de aquella boca cerrada a cal y canto.
El joven se limitó a apartar el rostro ligeramente, aunque
una sombra de risa bailó en sus ojos.
—Ah, ya veo —dijo el anciano, fingiendo decepción—.
Huyes del tribalismo. Pero ante ti tienes el peor país tribal
del mundo. Los barolong somos vecinos de los botsuanos,
pero no nos llevamos bien con ellos. Son unos zoquetes que
no piensan más allá de esta puerta. El tribalismo, para ellos, no
es más que carne y bebida.
El joven se echó a reír.
—Vamos, señor —dijo—. Solo quiero pisar tierra libre.
No me importa la gente. No me importa nada, ni siquiera el
hombre blanco. Quiero sentir lo que es vivir en un país libre;
quizás entonces algunos de mis demonios se corrijan solos.
El lamento de las sirenas acercándose sonó de nuevo. Una
vez hubieron pasado de largo, el anciano salió de la choza y
cerró la puerta tras de sí. Makhaya se quedó a solas con sus
pensamientos y, al ver que amenazaban con atormentarle,
siguió nublándolos con un poco de brandy que bebió directamente de la botella.
El sol se ponía temprano en invierno y para las siete ya era
noche cerrada. Makhaya se preparó para cruzar en dirección
al trozo de tierra de nadie. Las dos vallas fronterizas consistían en sendas alambradas de espinos, fuertes y tensas, de
8 9
más de dos metros de altura cada una. Esperó en la choza
hasta que oyó pasar el furgón patrulla. Entonces se quitó el
pesado abrigo que llevaba puesto y lo guardó en una gran
bolsa de piel. Salió de la choza y lanzó la bolsa por encima
de la valla, agarró el alambre con firmeza y saltó al otro lado.
Recogió la bolsa y corrió todo lo deprisa que pudo hasta alcanzar la segunda valla, donde repitió la maniobra. Ya estaba
en Botsuana.
En su ansiedad por alejarse lo más rápido posible de la
frontera, apenas notó el intenso y penetrante frío de la noche
helada. Corrió durante casi media hora ciego, sordo y ajeno
a todo excepto a su mayor miedo. El lamento de la sirena le
hizo pararse en seco. Sonaba cerquísima y temió que su ritmo
atronador lo hubiese delatado. Pero las luces del furgón pasaron de largo y supo, por la frecuencia de paso de la patrulla a
lo largo del tortuoso día, que tenía otra media hora de seguridad por delante. A medida que se relajaba un poco, se dio
cuenta de que había estado aspirando enormes bocanadas
de aire helado y que los pulmones le ardían de dolor. Sacó
el grueso abrigo de la bolsa y se lo puso. También dio varios
sorbos con cuidado a la botella de brandy y después prosiguió
su camino aminorando el ritmo.
No había dado más que unos pocos pasos cuando volvió a
detenerse en seco. Por todas partes se oían sonidos de cascabeles, miles y miles de cascabeles que tintineaban sin parar
con un ritmo resuelto y monótono. No obstante, no había
ningún ser vivo a la vista que explicara de dónde provenía
el sonido. Estaba seguro de que tanto a su alrededor como
delante de él no había más que árboles, matas de espinos que
le rasgaban la ropa cada vez que las rozaba. Pero ¿cómo se
explicaba entonces aquel sobrenatural sonido de cascabeles
en un páramo aparentemente yermo?
Dios, me estoy volviendo loco, pensó.
9
Elevó la mirada hacia las estrellas. Estas parpadeaban
levemente, en silencio. Incluso acertó a distinguir la disposición de las estrellas que formaban las constelaciones
meridionales. Si su mente sufría un desorden a causa de la
tensión de aquel día, ¿no debería ver las estrellas desordenadas también? ¿No debería verlo todo desordenado una persona que hubiese perdido la razón? Sacudió la cabeza, pero
los cascabeles prosiguieron su monótono y rítmico tañido.
Conocía historias horribles acerca de círculos tribales y chamanes que celebraban sus ritos macabros por las noches.
Pero los chamanes eran humanos y nada debía temerse de
los seres humanos, por extraños y perversos que fueran. El
hecho de considerar aquello como una explicación factible a los cascabeles le devolvió el equilibrio y continuó su
camino, alerta por si veía las hogueras o las chozas de los
chamanes.
Pronto vio un fuego entre los matorrales, un atisbo de luz
en aquella abrumadora oscuridad. Avanzó hacia él y, a medida
que se acercaba, el chisporroteo parpadeante alumbró la forma de dos chozas de barro y las siluetas de una mujer y una
niña. Fue la mujer quien levantó la vista al percibir el ruido
de los pasos que se acercaban. Él se quedó quieto, pues no
quería asustarla. Parecía muy mayor. Tenía los ojos pequeños
y completamente hundidos entre las arrugas del rostro. Junto a ella había una niña de unos diez años que mantenía la
cabeza inclinada mientras hacía dibujos distraídamente en
el suelo con un palo. El joven saludó a la anciana en tsuana;
por educación, la llamó «madre» y empleó un tono suave y
tranquilizador.
Ella no le devolvió el saludo. En lugar de eso, exclamó:
—Sí, ¿qué quieres? —Su voz era chillona, aguda y descontrolada, y le desagradó de inmediato.
—Busco refugio para pasar la noche —dijo él.
10 11
Ella guardó silencio y siguió mirando fijamente en la dirección de donde provenía la voz. Después volvió a hablar con
aquella voz chillona:
—Seguro que eres uno de esos espías del otro lado de la
frontera.
Como él no contestaba, la anciana se agitó y levantó aún
más la voz.
—¿Por qué si no ibas a estar vagando por aquí de noche,
si no fueras un espía? Todos los espías del mundo vienen a
nuestro país. ¡Seguro que eres un espía! ¡Eres un espía!
Los gritos lo pusieron nervioso. La frontera estaba aún
muy cerca y en cualquier momento pasaría el furgón patrulla.
—¿Cómo puedes avergonzarme así? —preguntó con voz
queda y desesperada—. ¿A las mujeres en tu país os enseñan
a gritar a los hombres?
—No estoy gritando —chilló ella, aunque en voz un poco
más baja. Las palabras de él, así como su tono consistentemente suave, estaban empezando a impresionarla.
—Vaya, pues mis oídos deben de estar engañándome,
madre —dijo él, divertido—. Dime si puedes ofrecerme o
no refugio. No soy ningún espía. Solo me he perdido en la
oscuridad.
La anciana de mirada fija no vaciló un ápice. Respondió
en tono cortante:
—Tengo una choza libre. Puedes usarla, pero solo esta
noche. Tendrás que pagarme. Quiero diez chelines.
Estiró una mano vieja y arrugada, fría y curtida por años y
años de trabajo. Él avanzó hacia el fuego y le tendió un billete
de diez chelines. La anciana cogió una banqueta pequeña
que tenía detrás y le dijo:
—Siéntate aquí. La niña barrerá la choza y te pondrá unas
mantas.
11
La niña se levantó obediente y se encaminó hacia una de
las chozas. Él se sentó enfrente de aquel monstruo ordinario y
hosco que seguía mirándolo fijamente. El lamento de la sirena sonó de nuevo, muy cerca, casi detrás de ellos. Le sostuvo
la mirada a la anciana con calma.
—Sé que eres un espía —dijo ella—. Estás huyendo de
ellos.
Él sonrió.
—A lo mejor solo quieres molestarme. Pero, como ves, no
me molesto con facilidad.
—¿De dónde eres? —preguntó.
—Del otro lado de la frontera —contestó él—. Tengo un
contrato para empezar a trabajar en este país mañana.
—¿Por qué no has venido en tren? —preguntó, suspicaz.
—Es que mi hogar está muy cerca, en la aldea barolong
—mintió.
La anciana giró la cabeza y escupió en el suelo, resumiendo así de forma elocuente lo que pensaba de él. Luego apartó
la cabeza como si lo hubiese expulsado abruptamente de sus
pensamientos. Los cascabeles seguían tintineando.
—¿Para qué son esos cascabeles? —preguntó él.
—Los atan al pescuezo del ganado mientras pastan libremente en el bush —respondió la anciana.
No eran más que cencerros, y él se avergonzó al pensar
cómo se había asustado. Sintió ganas de reírse en alto y para
evitarlo trató de entablar una conversación relajada:
—No tengo ganado. Supongo que los cencerros son para
poder localizar a las reses si se pierden, ¿no?
—Claro —dijo ella en tono despectivo—. El ganado se
aleja a mucha distancia para pastar.
Mientras hablaban, la niña había vuelto junto al fuego sin
hacer ruido. Casi sin darse cuenta, miró en su dirección y
se sorprendió al ver que lo miraba fijamente, con los ojos de
12 13
par en par. Había algo en ella que no le pareció en absoluto
infantil y eso no le gustó. Miró de nuevo a la anciana. Esta
volvía a observarlo con intención y le pareció ver un destello
en sus ojos viejos y hundidos.
Dios mío, pensó, menudo par de buitres.
—¿Ya está lista la habitación, madre? —preguntó en voz
alta.
La anciana se giró sin más y señaló una de las chozas.
Él se levantó de inmediato, aliviado ante la perspectiva de
librarse de su desagradable compañía. Encendió una cerilla
para entrar en la choza oscura. Parecía un cobertizo. En un
rincón vio una enorme cesta de grano, y varios recipientes de
barro cocido circundaban la estancia. Habían hecho un hueco en el suelo y lo habían cubierto con varias mantas amplias
y cuadradas, confeccionadas con pieles de animales. Prendió
otra cerilla para ver bien dónde iba a dormir. Al tacto parecía
un terciopelo grueso y suave, un montón de mantas cosidas
con las pieles de cientos de animales salvajes. Se limitó a
quitarse los zapatos y el abrigo, que se echó por encima de
las mantas para abrigarse aún más. La cama bien valía diez
chelines, pues le resultó muy cálida.
Se tumbó bocarriba y miró fijamente hacia la oscuridad,
demasiado tenso como para dormir. Un buen trago de brandy
lo habría dejado fuera de juego, pero no se atrevía a tocarlo.
No se fiaba de la vieja arpía. Parecía saber demasiado sobre
la frontera. ¿Qué le impedía ir hasta allí e informar a la policía? Podía sacarse un dinero, si es que también sabía eso. Le
entraron sudores fríos al imaginársela en la valla, gritando al
paso del furgón. ¿Y aquella niña y su terrible mirada carente
de inocencia? Aguzó el oído y estuvo pendiente de cualquier
movimiento. Durante un rato oyó el murmullo de una conversación, y luego apagaron el fuego. A continuación se abrió
la puerta de la choza de al lado. La vieja arpía tosió un poco.
13
Hubo más murmullos y un breve silencio. Luego la puerta
volvió a abrirse y supo que quien había salido era la niña
porque la vieja arpía seguía tosiendo dentro.
Se quedó inmóvil mientras la niña abría la puerta de su
choza, lentamente y con mucho cuidado, para luego cerrarla
tras ella con el mismo cuidado. Se puso de rodillas sin hacer
ruido y tanteó las mantas hasta alcanzar la cara del joven.
—¿Qué quieres? —preguntó él.
Las manos se apartaron de golpe y se hizo un breve silencio; a continuación, la niña dijo:
—Ya sabes.
—No, no sé —repuso él.
Se quedó callada, como desentrañando lo que acababa
de oír.
—A mi abuela no le importa siempre y cuando me pagues
—dijo al fin.
—Vete —dijo él, avergonzado y humillado—. No eres más
que una niña.
Pero ella se quedó allí sentada sin moverse. No podía soportarlo. Se incorporó, encendió una cerilla, sacó un billete
de diez chelines y se lo dio.
—Aquí tienes el dinero —exclamó con brusquedad—.
Ahora, vete.
Durante el breve resplandor de la cerilla, vio que la niña
abría los ojos de incomprensión, pero finalmente cogió el billete y se marchó. Desde la otra choza, oyó la explicación
quejumbrosa de la niña y la reacción sorprendida y escandalosa de la vieja.
—¿Pero te ha dado el dinero a cambio de nada? —preguntó, fuera de sí—. ¡Es un milagro! ¡Nunca había conocido a un
hombre que no viese a una mujer como un regalo de Dios!
¡Debe de estar loco! ¡Todo este tiempo he sabido que estaba
loco! ¡Cerremos la puerta para protegernos del loco!
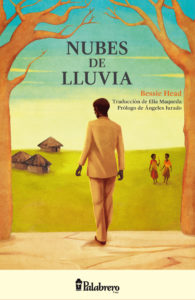
Epitafio, de una tumba de Guadalajara:

«A mi marido, al año de su muerte. De su esposa, con profundo agradecimiento»
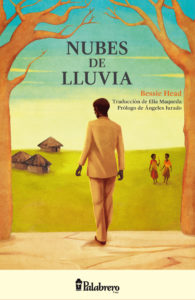
Escritora. Nació en 1937, en Sudáfrica, de madre escocesa y padre sudafricano negro. En 1964, se traslada a vivir a Botswana, huyendo del régimen represivo sudafricano. Tras residir 15 años en su país de adopción, el gobierno de Botswana inició trámites para obligarle a volver a Sudáfrica. Esta situación, junto con problemas psiquiátricos heredados de su madre, le llevó varias veces a ser internada en instituciones psiquiátricas, aunque siguió escribiendo y creando algunas de las obras que están consideradas entre las más importantes de la literatura africana en inglés. Murió en Botswana en 1986, a la esdad de 49 años.
En la tumba de Miguel de Unamuno:

BIOGRAFÍA

Recibida con entusiasmo desbordante en Norteamérica, Inglaterra y Francia, la crítica especializada de ambos lados del Atlántico celebró la llegada de una voz nueva, límpida y potente, dotada de un especial talento para acercar al lector el microcosmos de los sentimientos más íntimos del individuo en su desigual lucha ante la aplastante fuerza de la Historia. Una lectura apasionante, diríamos irrenunciable, que sirve de carta de presentación de una nueva generación de autores de origen africano que, sin duda, dejada huella en la literatura de este siglo.

Tomado del fb

En la tumba del compositor alemán Johann Sebastian Bach(1685-1750) reza el siguiente epitafio: «Desde aquí no se me ocurre ninguna fuga».

Para recordar…