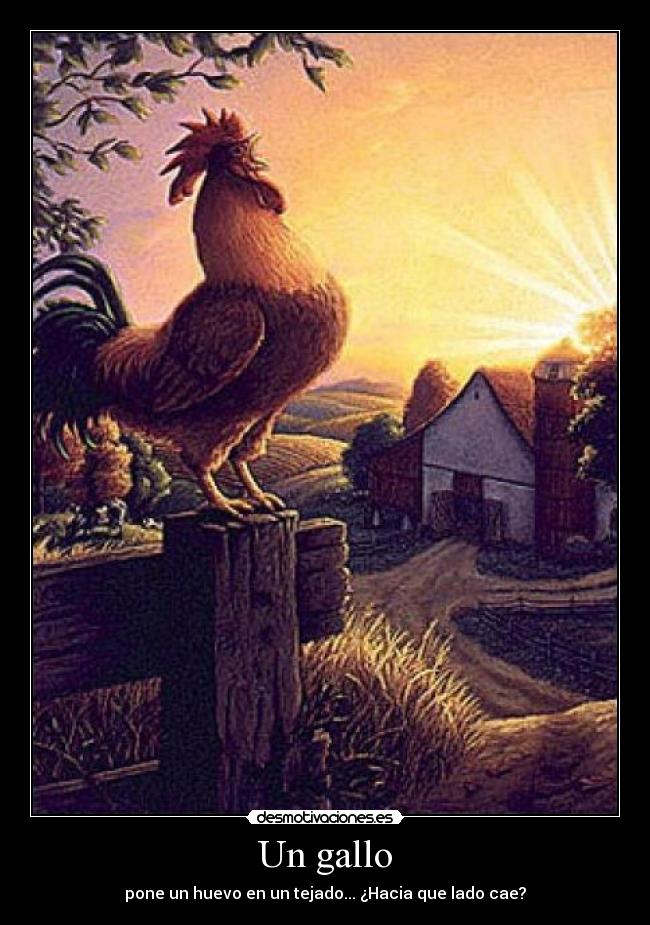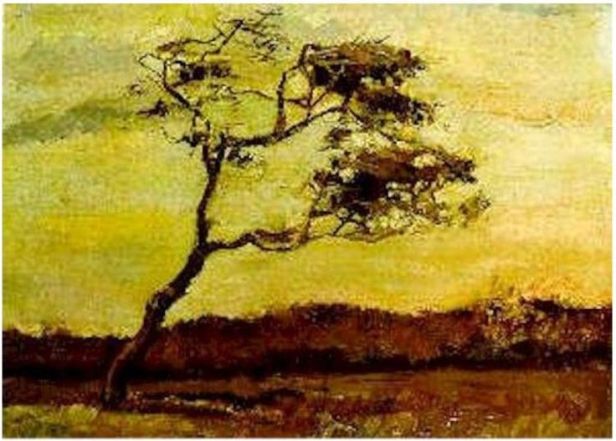La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiforme sobre la tierra. Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris, sus colores son tan variados como los de éste y también tan distintos y tan íntimamente unidos. ¡Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris! ¿Cómo es que de la belleza he derivado un tipo de fealdad; de la alianza y la paz, un símil del dolor? Pero así como en la ética el mal es una consecuencia del bien, así, en realidad, de la alegría nace la pena. O la memoria de la pasada beatitud es la angustia de hoy, o las agonías que son se originan en los éxtasis que pudieron haber sido.
Mi nombre de pila es Egaeus; no mencionaré mi apellido. Sin embargo, no hay en mi país torres más venerables que mi melancólica y gris heredad. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos detalles sorprendentes, en el carácter de la mansión familiar en los frescos del salón principal, en las colgaduras de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero especialmente en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y, por último, en la peculiar naturaleza de sus libros, hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia.
Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con este aposento y con sus volúmenes, de los cuales no volveré a hablar. Allí murió mi madre. Allí nací yo. Pero es simplemente ocioso decir que no había vivido antes, que el alma no tiene una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos el punto. Yo estoy convencido, pero no trato de convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes, un recuerdo que no será excluido, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, insegura, y como una sombra también en la imposibilidad de librarme de ella mientras brille el sol de mi razón.
En ese aposento nací. Al despertar de improviso de la larga noche de eso que parecía, sin serlo, la no-existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y la erudición monásticos, no es raro que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi infancia entre libros y disipara mi juventud en ensoñaciones; pero sí es raro que transcurrieran los años y el cenit de la virilidad me encontrara aún en la mansión de mis padres; sí, es asombrosa la paralización que subyugó las fuentes de mi vida, asombrosa la inversión total que se produjo en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades terrenales me afectaban como visiones, y sólo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños se tornaron, en cambio, no en pasto de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi sola y entera existencia.
Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la heredad paterna. Pero crecimos de distinta manera: yo, enfermizo, envuelto en melancolía; ella, ágil, graciosa, desbordante de fuerzas; suyos eran los paseos por la colina; míos, los estudios del claustro; yo, viviendo encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación; ella, vagando despreocupadamente por la vida, sin pensar en las sombras del camino o en la huida silenciosa de las horas de alas negras. ¡Berenice! Invoco su nombre… ¡Berenice! Y de las grises ruinas de la memoria mil tumultuosos recuerdos se conmueven a este sonido. ¡Ah, vívida acude ahora su imagen ante mí, como en los primeros días de su alegría y de su dicha! ¡Ah, espléndida y, sin embargo, fantástica belleza! ¡Oh sílfide entre los arbustos de Arnheim! ¡Oh náyade entre sus fuentes! Y entonces, entonces todo es misterio y terror, y una historia que no debe ser relatada. La enfermedad (una enfermedad fatal) cayó sobre ella mientras yo la observaba, el espíritu de la transformación la arrasó, penetrando en su mente, en sus hábitos y en su carácter, y de la manera más sutil y terrible llegó a perturbar su identidad. ¡Ay! El destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía o, por lo menos, ya no la reconocía como Berenice.
Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por la primera y fatal, que ocasionó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, debe mencionarse como la más afligida y obstinada una especie de epilepsia que terminaba no rara vez en catalepsia, estado muy semejante a la disolución efectiva y de la cual su manera de recobrarse era, en muchos casos, brusca y repentina. Entretanto, mi propia enfermedad -pues me han dicho que no debo darle otro nombre-, mi propia enfermedad, digo, crecía rápidamente, asumiendo, por último, un carácter monomaniaco de una especie nueva y extraordinaria, que ganaba cada vez más vigor y, al fin, obtuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es más que probable que no se me entienda; pero temo, en verdad, que no haya manera posible de proporcionar a la inteligencia del lector corriente una idea adecuada de esa nerviosa intensidad del interés con que en mi caso las facultades de meditación (por no emplear términos técnicos) actuaban y se sumían en la contemplación de los objetos del universo, aun de los más comunes.
Reflexionar largas horas, infatigable, con la atención clavada en alguna nota trivial, al margen de un libro o en su tipografía; pasar la mayor parte de un día de verano absorto en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta; perderme durante toda una noche en la observación de la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos del fuego; soñar días enteros con el perfume de una flor; repetir monótonamente alguna palabra común hasta que el sonido, por obra de la frecuente repetición, dejaba de suscitar idea alguna en la mente; perder todo sentido de movimiento o de existencia física gracias a una absoluta y obstinada quietud, largo tiempo prolongada; tales eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de las facultades mentales, no único, por cierto, pero sí capaz de desafiar todo análisis o explicación.
Mas no se me entienda mal. La excesiva, intensa y mórbida atención así excitada por objetos triviales en sí mismos no debe confundirse con la tendencia a la meditación, común a todos los hombres, y que se da especialmente en las personas de imaginación ardiente. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, un estado agudo o una exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático, interesado en un objeto habitualmente no trivial, lo pierde de vista poco a poco en una multitud de deducciones y sugerencias que de él proceden, hasta que, al final de un ensueño colmado a menudo de voluptuosidad, el incitamentum o primera causa de sus meditaciones desaparece en un completo olvido. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque asumiera, a través del intermedio de mi visión perturbada, una importancia refleja, irreal. Pocas deducciones, si es que aparecía alguna, surgían, y esas pocas retornaban tercamente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran placenteras, y al cabo del ensueño, la primera causa, lejos de estar fuera de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo dominante del mal. En una palabra: las facultades mentales más ejercidas en mi caso eran, como ya lo he dicho, las de la atención, mientras en el soñador son las de la especulación.
Mis libros, en esa época, si no servían en realidad para irritar el trastorno, participaban ampliamente, como se comprenderá, por su naturaleza imaginativa e inconexa, de las características peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio De Amplitudine Beati Regni dei, la gran obra de San Agustín La ciudad de Dios, y la de Tertuliano, De Carne Christi, cuya paradójica sentencia: Mortuus est Dei filius; credibili est quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum est quia impossibili est, ocupó mi tiempo íntegro durante muchas semanas de laboriosa e inútil investigación.
Se verá, pues, que, arrancada de su equilibrio sólo por cosas triviales, mi razón semejaba a ese risco marino del cual habla Ptolomeo Hefestión, que resistía firme los ataques de la violencia humana y la feroz furia de las aguas y los vientos, pero temblaba al contacto de la flor llamada asfódelo. Y aunque para un observador descuidado pueda parecer fuera de duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desventurada enfermedad me brindaría muchos objetos para el ejercicio de esa intensa y anormal meditación, cuya naturaleza me ha costado cierto trabajo explicar, en modo alguno era éste el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, su calamidad me daba pena, y, muy conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos medios por los cuales había llegado a producirse una revolución tan súbita y extraña. Pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad, y eran semejantes a las que, en similares circunstancias, podían presentarse en el común de los hombres. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se gozaba en los cambios menos importantes, pero más llamativos, operados en la constitución física de Berenice, en la singular y espantosa distorsión de su identidad personal.
En los días más brillantes de su belleza incomparable, seguramente no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos en mí nunca venían del corazón, y las pasiones siempre venían de la inteligencia. A través del alba gris, en las sombras entrelazadas del bosque a mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, su imagen había flotado ante mis ojos y yo la había visto, no como una Berenice viva, palpitante, sino como la Berenice de un sueño; no como una moradora de la tierra, terrenal, sino como su abstracción; no como una cosa para admirar, sino para analizar; no como un objeto de amor, sino como el tema de una especulación tan abstrusa cuanto inconexa. Y ahora, ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba; sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado largo tiempo, y, en un mal momento, le hablé de matrimonio.
Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias cuando, una tarde de invierno -en uno de estos días intempestivamente cálidos, serenos y brumosos que son la nodriza de la hermosa Alción-, me senté, creyéndome solo, en el gabinete interior de la biblioteca. Pero alzando los ojos vi, ante mí, a Berenice.
¿Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la luz incierta, crepuscular del aposento, o los grises vestidos que envolvían su figura, los que le dieron un contorno tan vacilante e indefinido? No sabría decirlo. No profirió una palabra y yo por nada del mundo hubiera sido capaz de pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo; me oprimió una sensación de intolerable ansiedad; una curiosidad devoradora invadió mi alma y, reclinándome en el asiento, permanecí un instante sin respirar, inmóvil, con los ojos clavados en su persona. ¡Ay! Su delgadez era excesiva, y ni un vestigio del ser primitivo asomaba en una sola línea del contorno. Mis ardorosas miradas cayeron, por fin, en su rostro.
La frente era alta, muy pálida, singularmente plácida; y el que en un tiempo fuera cabello de azabache caía parcialmente sobre ella sombreando las hundidas sienes con innumerables rizos, ahora de un rubio reluciente, que por su matiz fantástico discordaban por completo con la melancolía dominante de su rostro. Sus ojos no tenían vida ni brillo y parecían sin pupilas, y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar los labios, finos y contraídos. Se entreabrieron, y en una sonrisa de expresión peculiar los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. ¡Ojalá nunca los hubiera visto o, después de verlos, hubiese muerto!
El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y, alzando la vista, vi que mi prima había salido del aposento. Pero del desordenado aposento de mi mente, ¡ay!, no había salido ni se apartaría el blanco y horrible espectro de los dientes. Ni un punto en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una melladura en el borde hubo en esa pasajera sonrisa que no se grabara a fuego en mi memoria. Los vi entonces con más claridad que un momento antes. ¡Los dientes! ¡Los dientes! Estaban aquí y allí y en todas partes, visibles y palpables, ante mí; largos, estrechos, blanquísimos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el momento mismo en que habían empezado a distenderse. Entonces sobrevino toda la furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los múltiples objetos del mundo exterior no tenía pensamientos sino para los dientes. Los ansiaba con un deseo frenético. Todos los otros asuntos y todos los diferentes intereses se absorbieron en una sola contemplación. Ellos, ellos eran los únicos presentes a mi mirada mental, y en su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los observé a todas las luces. Les hice adoptar todas las actitudes. Examiné sus características. Estudié sus peculiaridades. Medité sobre su conformación. Reflexioné sobre el cambio de su naturaleza. Me estremecía al asignarles en imaginación un poder sensible y consciente, y aun, sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. Se ha dicho bien de mademoiselle Sallé que tous ses pas étaient des sentiments, y de Berenice yo creía con la mayor seriedad que toutes ses dents étaient des idées. Des idées! ¡Ah, éste fue el insensato pensamiento que me destruyó! Des idées! ¡Ah, por eso era que los codiciaba tan locamente! Sentí que sólo su posesión podía devolverme la paz, restituyéndome a la razón.
Y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad, duró y se fue, y amaneció el nuevo día, y las brumas de una segunda noche se acumularon y yo seguía inmóvil, sentado en aquel aposento solitario; y seguí sumido en la meditación, y el fantasma de los dientes mantenía su terrible ascendiente como si, con la claridad más viva y más espantosa, flotara entre las cambiantes luces y sombras del recinto. Al fin, irrumpió en mis sueños un grito como de horror y consternación, y luego, tras una pausa, el sonido de turbadas voces, mezcladas con sordos lamentos de dolor y pena. Me levanté de mi asiento y, abriendo de par en par una de las puertas de la biblioteca, vi en la antecámara a una criada deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había tenido un acceso de epilepsia por la mañana temprano, y ahora, al caer la noche, la tumba estaba dispuesta para su ocupante y terminados los preparativos del entierro.
Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que desde la puesta del sol Berenice estaba enterrada. Pero del melancólico periodo intermedio no tenía conocimiento real o, por lo menos, definido. Sin embargo, su recuerdo estaba repleto de horror, horror más horrible por lo vago, terror más terrible por su ambigüedad. Era una página atroz en la historia de mi existencia, escrita toda con recuerdos oscuros, espantosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero en vano, mientras una y otra vez, como el espíritu de un sonido ausente, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Qué era? Me lo pregunté a mí mismo en voz alta, y los susurrantes ecos del aposento me respondieron: ¿Qué era?
En la mesa, a mi lado, ardía una lámpara, y había junto a ella una cajita. No tenía nada de notable, y la había visto a menudo, pues era propiedad del médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado allí, a mi mesa, y por qué me estremecí al mirarla? Eran cosas que no merecían ser tenidas en cuenta, y mis ojos cayeron, al fin, en las abiertas páginas de un libro y en una frase subrayaba: Dicebant mihi sodales si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. ¿Por qué, pues, al leerlas se me erizaron los cabellos y la sangre se congeló en mis venas?
Entonces sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca; pálido como un habitante de la tumba, entró un criado de puntillas. Había en sus ojos un violento terror y me habló con voz trémula, ronca, ahogada. ¿Qué dijo? Oí algunas frases entrecortadas. Hablaba de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche, de la servidumbre reunida para buscar el origen del sonido, y su voz cobró un tono espeluznante, nítido, cuando me habló, susurrando, de una tumba violada, de un cadáver desfigurado, sin mortaja y que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía.
Señaló mis ropas: estaban manchadas de barro, de sangre coagulada. No dije nada; me tomó suavemente la mano: tenía manchas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había contra la pared; lo miré durante unos minutos: era una pala. Con un alarido salté hasta la mesa y me apoderé de la caja. Pero no pude abrirla, y en mi temblor se me deslizó de la mano, y cayó pesadamente, y se hizo añicos; y de entre ellos, entrechocándose, rodaron algunos instrumentos de cirugía dental, mezclados con treinta y dos objetos pequeños, blancos, marfilinos, que se desparramaron por el piso.
Edgar Allan Poe (1809-1849)

http://elespejogotico.blogspot.com/2007/12/relatos-de-vampiros-berenice.html