Sendero
Ayer vino temprano,
hoy en la tarde;
el sinsonte llega cuando quiere.

El blog no tiene propósitos comerciales-Minificción-cuento-poesía japonesa- grandes escritores-epitafios
Sendero
Ayer vino temprano,
hoy en la tarde;
el sinsonte llega cuando quiere.

Sendero
Hanako, una joven bella, tenía un amante escrupuloso y pulcro que gustaba de hacer el amor con guantes.
Antes de tocarla, el hombre vigilaba personalmente su baño y exigía que ella se fregara con piedra pómez de pies a cabeza, se depilara hasta el último vello y enjabonara cuanto pliegue y orificio había en su esbelto cuerpo, todo esto sin una palabra de afecto o de aprecio por sus encantos.
En el jardín de Hanako había un estanque donde nadaba una carpa enorme y venerable. A pesar de sus largos años de existencia, el viejo pez no tenía ninguna de las mañas del meticuloso enamorado de Hanako, por el contrario, era fuerte como un atleta y lleno de consideración, como deben ser los buenos amantes. No es raro, por lo mismo, que ella lo prefiriera como compañero.
La joven solía sentarse a la orilla del agua y al llamarlo por su nombre él subía a la superficie a jugar con ella. Una noche, después de recibir las higiénicas caricias del hombre con guantes, salió al jardín y se echó a la orilla del estanque a llorar. Atraído por los sollozos, el gigante subió del fondo y acercándose a la mano lánguida que tocaba apenas el agua, le chupó uno a uno los dedos con sus fuertes labios.
Hanako sintió que su piel se erizaba y una sensualidad desconocida la recorría entera, sacudiéndola hasta la esencia misma de su ser. Dejó caer un pie al agua y el pez besó también cada dedo con la misma dedicación, y luego la otra mano y el otro pie, y enseguida ella puso las piernas en el estanque y la carpa frotó las escamas de plata de su vientre contra la piel de la chica.
Hanako comprendió la invitación y se dejó caer en el barro del estanque, abierta y blanca como una flor de loto, mientras el atrevido pez rondaba en torno a ella acariciándola y besándola y obligándola a abrir las piernas y entregarse a sus caricias.
El pez le soplaba chorros de agua por las partes más sensibles y así, poco a poco, fue ganando terreno y conduciéndola por las rutas del placer más sublime, un placer que Hanako no había tenido jamás en brazos de hombre alguno y menos, por supuesto, del amante enguantado.
Más tarde ambos reposaron flotando contentos en el barro del estanque bajo la mirada de las estrellas.
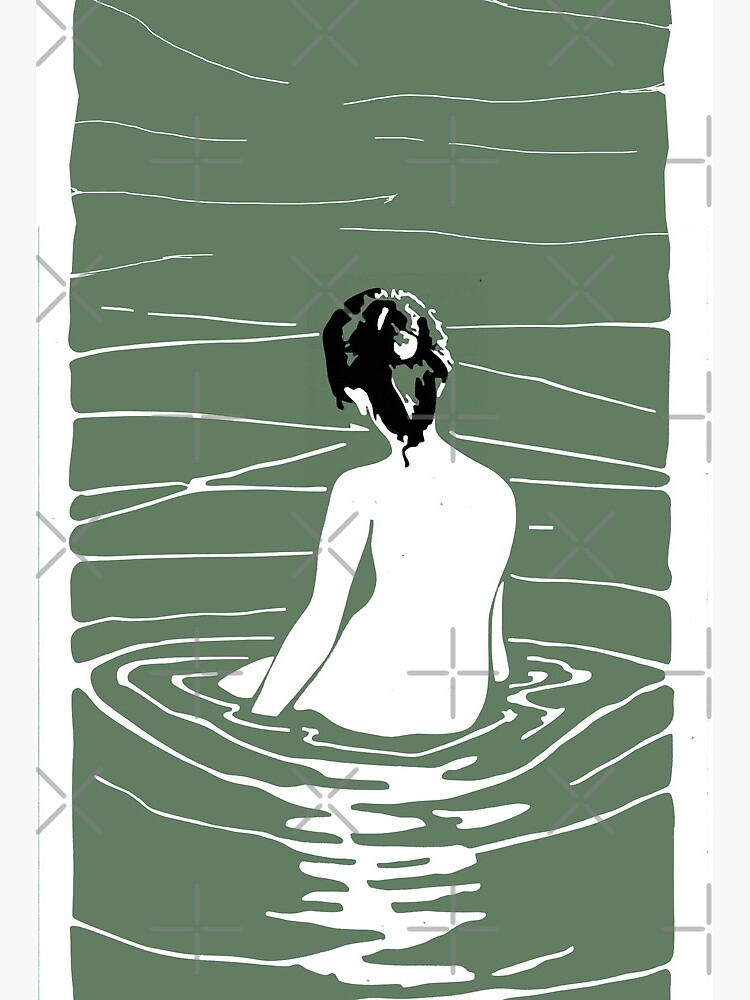
Editada por Rubén García García
Un día Quetzalcóatl regresó al valle de Anáhuac como cualquier mortal después de haber pasado mucho tiempo. Se mezcló entre la gente, sonrió y aplaudió a las mujeres por cómo habían transformado el maíz en ricos alimentos. Los grabados en los templos, las pinturas en los murales y las ofrendas colocadas en los altares hablaban de él y lo veneraban.
Caminaba silbando. Cada vez que sacudía la hierba, brincaban cientos de chapulines de increíbles colores, y sobre la piedra, las iguanas miraban hacia la lejanía. Aunque el rocío se había evaporado, su frescura perduraba en la hierba, refrescando los pies del dios. Mientras caminaba, encontró los ojos de agua, la que brotaba cristalina de las lajas y los enormes lagos que parecían espejos.
Admiró cómo el viento movía los pinares y la sombra del ahuehuete era cobija para los viajeros. El aroma fresco de los eucaliptos complacía a Quetzalcóatl, quien respiraba profundamente. Entre los sauces se detuvo a escuchar al ave de las cuatrocientas voces.
Se detuvo. Las luces del ocaso ampliaban el vestido de nieve de la mujer dormida y su compañero eterno, el Popocatépetl, mientras el dios esperaba la noche.
Del zacatal salió un pequeño conejo, de grandes ojos negros que parecían dos espejos de obsidiana. Movía las orejas y la luz de la luna encendía su cabeza, se tallaba los bigotes, que al masticar el zacate, los movía a uno y otro lado. El dios vio al teporingo y le preguntó:
—¿Qué comes? —le preguntó el dios.
—Zacate, a estas horas, el rocío lo torna dulce. ¿Quieres probarlo? Te invito.
—Gracias, es que yo no como zacate.
A tanto andar, la panza del dios gruñía y a veces parecía que rodaban maderos.
—Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, aquí tengo una zanahoria.
—Te agradezco, pero yo no puedo quitarte tu comida.
—Si no comes, te mueres —le contestó—. Mira, yo solo soy un pequeño conejo y tú eres un viajero; cómeme, recupera tus fuerzas y continúa tu quehacer en la tierra. Al tiempo, se acostó, estiró las orejas y exhibió su cuello.
Quetzalcóatl sabía que su cuerpo podría perecer, pero su espíritu continuaría vivo y tomaría su forma: la serpiente emplumada. El teporingo le ofreció lo que nunca se repone. Tomó al conejito entre sus brazos, lo acarició y poco a poco lo fue metiendo dentro de su pecho hasta hacerlo latir. El dios dio un gran salto hacia la montaña de la mujer dormida y otro más hacia las estrellas. Cuando el conejo abrió sus ojos, miró buscando al dios. Solo estaba el zacate envuelto por una luz dorada. Al mirar hacia el cielo, descubrió que entre los mares y montañas de la luna estaba él, mirando hacia la tierra.

sendero
Disfrutábamos en exceso y cada beso era para nosotros el último instante. Mientras te peinabas acariciaba tus hombros y te decía al oído: «esto ya no sucederá», te daba un beso en la mejilla. Pero eso bastaba para encendernos y terminábamos con las ropas desperdigadas. Todo se resolvió cuando dejamos de arrepentirnos y huimos a una lejanía donde no supieran que nuestras familias tienen parentesco.

Sendero
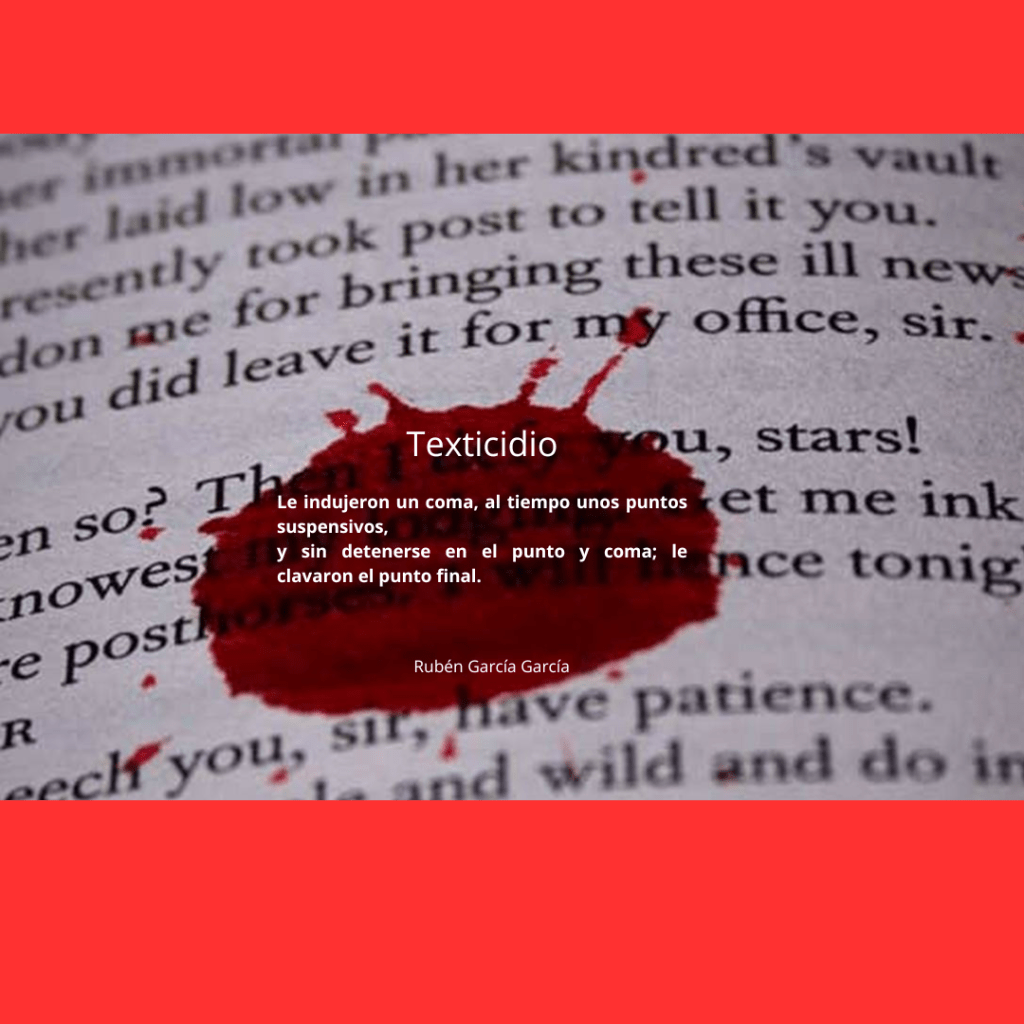
Sendero
Mi oído, cuando me hablas dulce y cantadito, es un sapo que se infla.
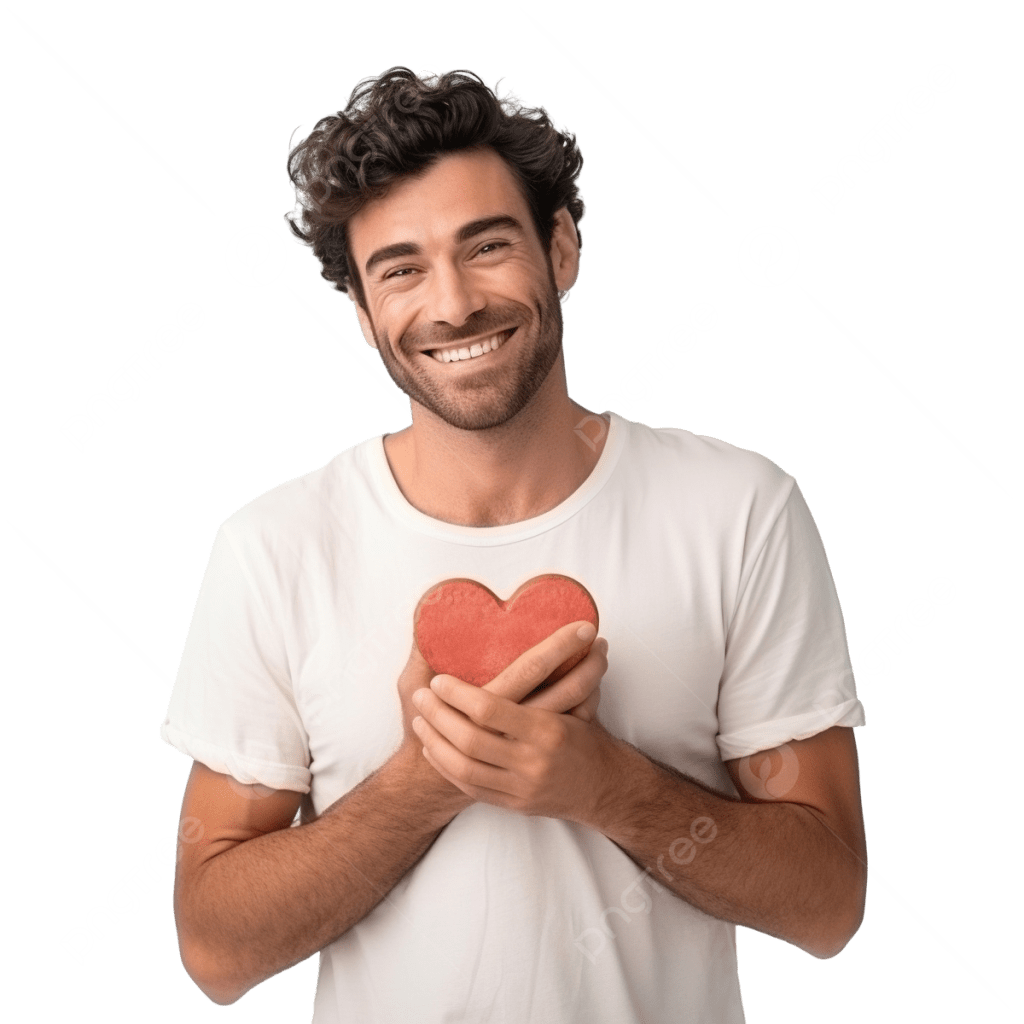
Sendero

Sendero

Sendero
En esta casa
alardea la quietud;
las hojas caen
apretando el silencio.
El tren se ha ido
y contigo el oboe.
Fuera, en el jardín.
El gato acecha los fantasmas
y la hormiga ansiosa
espera la caída de los pétalos.
En esta casa
ya no se oyen las pisadas del unicornio.
y la rosa mira el último velo.
Llueve como un rocío inesperado.
Sendero
En el camino hacia Tlen, a un lado de la nopalera y de las piedras encimadas me erijo. Por este lugar, la banda de los Ali, tuvo su guarida hace mucho tiempo. Los ciclos y los vientos me nutren. Por estas fechas me adorno con frutos rojos que son el deleite de los pájaros viajeros. Llegó un caminante, se sentó bajo mi sombra; lo veía dormitar. Primero uno, después otro, luego llegaron las cotorras y después de comer de mis cerezas brincaron de rama en rama. Las cotorras silbaron una marcha militar, los pájaros nómadas cantaron sus aventuras y el que dormitaba, cautivado por tanta locura, también se puso a chiflar.

sendero
Brinca sobre los juncos y trepa al macizo. ella le canta al conejo que vive en la luna. Su tono casi medroso. La serpiente acecha. Las nubes al carbón han cerrado el cielo, se escapa entre la hierba el siseo y un chapoteo diminuto. La soprano insiste al conejo con agudos largos, que el canto es una súplica. No detiene la voz ni la lobreguez del cielo, ni el hedor de las fauces de la sierpe que está a un instante.
El tlacuache, el que robó el fuego a los dioses, en el meandro come víbora en su jugo y el conejo se regodea de la sonata nocturna. La luz retoza entre los juncos.

sendero
La viuda del conde irrumpió en la boda reclamando su derecho de pernada. Los guardias sujetaron al novio con fuerza. La novia se quedó muda cuando La condesa la acomodó a su lado en el lomo del caballo. En el trayecto al castillo, le susurró: «Te gustará tanto que una noche no será suficiente».

Sendero

Sendero

Sendero

