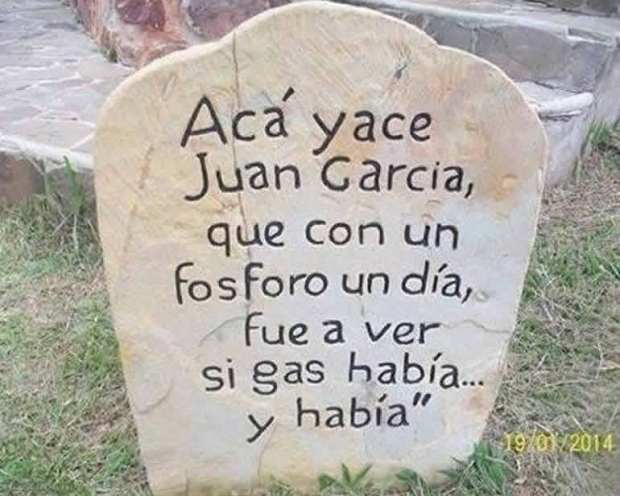Si queréis encontrar la calle del Cerezo, lo único que tenéis que hacer es preguntar al guardia que hay en el cruce. Cuando lo hagáis, se ladeará un poco el casco, se rascará pensativamente la cabeza y, señalando con un enorme dedo, enfundado en un guante blanco, os dirá:
—La primera a la derecha, luego la segunda a la izquierda, después otra vez a la derecha, y ahí está. Buenos días.
Y podéis estar seguros de que si seguís al pie de la letra sus instrucciones, ahí estaréis: en plena calle del Cerezo, con su hilera de casas a un lado, el parque al otro y, en medio, los cerezos que bailan mecidos por la brisa.
Si andáis buscando el número diecisiete —y lo más probable es que así sea, pues todo este libro trata precisamente de esa casa—, bien pronto lo encontraréis. En primer lugar, porque es la casa más pequeña de toda la calle. Y, además, porque es la única que está un tanto destartalada y a la que no le vendría nada mal una buena mano de pintura. Ocurre que el señor Banks, su dueño, le dijo un día a la señora Banks que podía tener una casa bonita, limpia y cómoda o cuatro hijos. Pero no las dos cosas, porque no se lo podían permitir.
 Y la señora Banks, tras pensárselo un poco, llegó a la conclusión de que prefería tener a Jane, que era la mayor, a Michael, que era el siguiente, y a John y a Barbara, que eran gemelos y fueron los últimos en llegar. Así quedaron las cosas, y, por eso, los Banks se mudaron al número diecisiete, junto con la señora Brill, para que se ocupara de hacerles las comidas; Ellen, para que pusiera la mesa, y Robertson Ay, para que cortara el césped, limpiara los cuchillos, sacara brillo a los zapatos y, como solía decir el señor Banks, «malgastara su tiempo y mi dinero».
Y la señora Banks, tras pensárselo un poco, llegó a la conclusión de que prefería tener a Jane, que era la mayor, a Michael, que era el siguiente, y a John y a Barbara, que eran gemelos y fueron los últimos en llegar. Así quedaron las cosas, y, por eso, los Banks se mudaron al número diecisiete, junto con la señora Brill, para que se ocupara de hacerles las comidas; Ellen, para que pusiera la mesa, y Robertson Ay, para que cortara el césped, limpiara los cuchillos, sacara brillo a los zapatos y, como solía decir el señor Banks, «malgastara su tiempo y mi dinero».
Y además, por supuesto, estaba tata Katie, aunque la verdad es que no se merece salir en este libro, porque en la época de la que estoy hablando acababa de irse del número diecisiete.
—Sin pedir permiso ni avisar. ¿Qué voy a hacer ahora? —dijo la señora Banks.
—Poner un anuncio, cariño —dijo el señor Banks, mientras se calzaba—. Y, por cierto, ya podía Robertson Ay irse también sin avisar, porque ha vuelto a limpiar una bota y la otra ni la ha tocado. Va a parecer que ando desnivelado.
—Eso no tiene ni la más mínima importancia —dijo la señora Banks—. Aún no me has dicho qué voy a hacer con tata Katie.
—No veo que puedas hacer gran cosa, dado que ha desaparecido —replicó el señor Banks—. Pero, de ser yo quien… bueno, quiero decir que lo que yo haría sería mandar a alguien a que pusiera un anuncio en el Morning Star, diciendo que Jane y Michael, y John y Barbara Banks, por no decir nada de su madre, necesitan la mejor niñera posible por el salario más bajo posible, y que la necesitan ya. Luego me sentaría a esperar a que las niñeras fueran haciendo cola frente a la puerta de entrada y me enfadaría mucho con ellas por haber interrumpido el tráfico y haberme obligado a darle al guardia un chelín de propina por todas las molestias que le habían causado. Bueno, yo me tengo que ir. ¡Caray, si hace más frío que en el Polo! ¿De dónde sopla el viento?
Y mientras lo decía, el señor Banks asomó la cabeza por la ventana y miró calle abajo en dirección a la esquina donde se encontraba la casa del almirante Boom. Era la casa más imponente de la calle, y la calle entera se sentía muy orgullosa de ella, porque estaba construida igual que si fuera un barco. Tenía un mástil en el jardín y una veleta dorada en forma de catalejo en el tejado.
—¡Ajá! —dijo el señor Banks, volviendo a meter rápidamente la cabeza—. El catalejo del almirante señala viento del este. Justo lo que yo pensaba. Tengo el frío metido en los huesos. Me pondré dos abrigos.
Y tras besar distraídamente a la señora Banks en un lado de la nariz y decir adiós a los niños con la mano, se marchó a la City.
La City era un lugar al que el señor Banks iba todos los días —excepto los domingos y los días de fiesta, por supuesto— y el tiempo que estaba ahí lo pasaba sentado en una gran silla, delante de una gran mesa de despacho, haciendo dinero. Se pasaba el día entero recortando peniques y chelines, medias coronas y monedas de tres peniques. Y cuando acababa, se los traía a casa en una cartera negra. A veces les daba a Jane y a Michael algunas monedas para sus huchas, pero cuando no podía desprenderse de ninguna, les decía, «el banco ha quebrado», y así se enteraban de que aquel día no había hecho mucho dinero.
Así pues, el señor Banks se fue con su cartera negra, mientras que la señora Banks se metió en el salón y se pasó el resto del día escribiendo cartas a los periódicos, rogándoles que le enviaran cuanto antes algunas niñeras, porque ella ya las estaba esperando. Entretanto, en el piso de arriba, Jane y Michael, asomados a la ventana del cuarto de los niños, se preguntaban quién vendría. Se alegraban de que tata Katie se hubiera marchado, porque nunca les había caído bien. Era vieja y gorda y siempre olía a agua de cebada. Cualquier cosa, pensaban, sería mejor que tata Katie, e incluso mucho mejor.
Cuando el sol comenzó a ponerse por detrás del Parque, la señora Brill y Ellen subieron a darles la cena y a bañar a los gemelos. Después de cenar, Jane y Michael se quedaron sentados junto a la ventana para ver venir al señor Banks, mientras escuchaban el sonido que hacía el viento del este al soplar entre las ramas desnudas de los cerezos de la calle. Envueltos en penumbra, los árboles se retorcían y se doblaban, como si se hubieran vuelto locos y fueran a arrancarse de raíz de tanto bailar.
—¡Ahí viene! —dijo Michael, señalando de pronto hacia una figura que había chocado contra la verja. Jane trató de distinguir algo en medio de la creciente oscuridad.
—Ése no es papá —dijo—. Es otra persona.
Zarandeada y doblada por la fuerza del viento, la figura levantó el pasador de la verja, y entonces los niños vieron que se trataba de una mujer, que iba sujetándose el sombrero con una mano y agarrando una bolsa con la otra. Mientras la observaban, Jane y Michael vieron ocurrir algo verdaderamente chocante. En cuanto aquella figura estuvo dentro del jardín, el viento pareció levantarla por el aire y lanzarla contra la puerta de la casa. Era como si después de haberla arrojado contra la verja, hubiera esperado a que la abriera para cogerla de nuevo en volandas y lanzarla, bolsa incluida, contra la puerta. Los niños, que no perdían detalle, oyeron un tremendo estruendo y, mientras la mujer aterrizaba, la casa entera se estremeció.
—¡Qué cosa más rara! ¡Nunca había visto nada igual! —dijo Michael.
—¡Vamos a ver quién es! —dijo Jane, y cogiendo a Michael del brazo, le apartó de la ventana de un tirón y le arrastró por las habitaciones de los niños hasta llegar al descansillo. Desde allí siempre tenían una buena vista de todo lo que ocurría en el recibidor.
Iba sujetándose el sombrero con una mano y agarrando una bolsa con la otra.
Al cabo de un rato, vieron salir a su madre del salón, seguida de una visita. Jane y Michael alcanzaron a ver que la visita tenía el pelo negro y brillante («igualito que el de una muñeca holandesa de madera», dijo Jane en un susurro). Y que era delgada, de manos y pies grandes, y con unos ojos azules que parecían escrutarlo todo.
—Ya verá que son unos niños encantadores —estaba diciendo la señora Banks.
Michael le dio un fuerte codazo a Jane en las costillas.
—Y que no dan ninguna guerra —prosiguió la señora Banks con un tono dubitativo, como si ella misma no se creyera lo que estaba diciendo.
Oyeron cómo la visita daba un resoplido, dando a entender que ella tampoco se lo creía.
—En cuanto a sus referencias… —continuó la señora Banks.
—Tengo por principio no dar nunca referencias —dijo la otra mujer con tono firme. La señora Banks la miró fijamente.
—Creía que era lo habitual en estos casos —dijo—. Quiero decir que… tenía entendido que siempre se hacía.
—En mi opinión se trata de una idea anticuada. Muy anticuada. Completamente desfasada, por así decirlo —la oyeron decir con voz severa.
Pues bien, si había algo que a la señora Banks no le hacía ni pizca de gracia era que la tuvieran por anticuada. Simplemente, no lo podía soportar. Así es que se apresuró a decir:
—Está bien. No tiene ninguna importancia. Si se lo pregunté fue por si acaso usted, ejem, lo prefería. Las habitaciones de los niños están en el piso de arriba… —Y abrió la marcha hacia las escaleras, sin parar de hablar ni un solo instante. Y fue precisamente por eso por lo que la señora Banks no se dio cuenta de lo que ocurría a sus espaldas, pero Jane y Michael, que lo observaban todo desde el descansillo, pudieron ver con toda claridad una cosa increíble que hizo entonces la visita.
Como es natural, siguió a la señora Banks escaleras arriba, pero no lo hizo de la forma acostumbrada. Agarrando su enorme bolsa con ambas manos, se sentó en la barandilla y, con mucho garbo, se deslizó hacia arriba y llegó al descansillo al mismo tiempo que la señora Banks. Eso era algo, Jane y Michael estaban seguros de ello, que no se había visto nunca. Hacia abajo sí, ellos mismos lo habían hecho miles de veces, pero… ¿hacia arriba? Jamás. Se quedaron mirando con curiosidad a tan extraño visitante.
—Bien, entonces todo está arreglado —dijo la madre de los niños, dando un suspiro de alivio.
—Completamente. Siempre y cuando, claro está, yo esté contenta —repuso la otra mujer, secándose a continuación la nariz con un gran pañuelo blanco y rojo.
—Pero niños, ¿qué hacéis ahí? —dijo la señora Banks, al advertir de pronto su presencia—. Ésta es Mary Poppins, vuestra nueva niñera. Jane, Michael, decid hola. Y éstos… —dijo, lanzando un saludo con la mano a la cuna donde estaban los bebés— son los gemelos.
Mary Poppins los fue observando a todos de uno en uno, como si tratara de decidir si le gustaban o no.
—¿Le valemos? —dijo Michael.
—Michael, no seas maleducado —dijo su madre.
Mary Poppins siguió observando atentamente a los cuatro niños. Luego, con un sonoro y prolongado resoplido, que parecía indicar que había tomado una decisión, dijo:
—Me quedo con el puesto.
—Cualquiera hubiera dicho que nos estaba haciendo un gran honor —le dijo más tarde la señora Banks a su marido.
—Bueno, puede que sí —dijo el señor Banks, asomando un instante la nariz por detrás del periódico, para luego volver a retirarla de inmediato.
En cuanto se fue su madre, Jane y Michael empezaron a arrimarse poco a poco a Mary Poppins, que permanecía quieta como una estatua y con los brazos cruzados.
—¿Cómo has llegado hasta aquí? —preguntó Jane—. Parecía como si el viento te hubiera traído en volandas.
—Y así es —respondió escuetamente Mary Poppins. Acto seguido se desenrolló la bufanda y se quitó del sombrero, dejando este último colgado de uno de los postes de la cama.
En vista de que Mary Poppins no parecía dispuesta a decir nada más al respecto —aunque no paraba de dar resoplidos—, Jane decidió permanecer también en silencio. Pero cuando Mary Poppins se inclinó para deshacer su bolsa, Michael ya no pudo contenerse más.
—¡Vaya bolsa más rara! —dijo; y acercándose a la bolsa, le dio un pellizco.
—Es de alfombras —dijo Mary Poppins, mientras metía la llave en la cerradura.
—¿Quieres decir que es para llevar alfombras?
—No. Que está hecha de alfombras.
—Ah, ya entiendo —dijo Michael; pero la verdad es que no entendía nada.
Cuando abrió la bolsa, Jane y Michael se quedaron sorprendidísimos al comprobar que estaba completamente vacía.
—Pero ¡si no hay nada dentro! —dijo Jane.
—¿Cómo que nada? —repuso Mary Poppins, incorporándose y mirándola como si se sintiera muy ofendida—. ¿Qué no hay nada dentro, dices? blanco, todo almidonado, y se lo ató a la cintura. A continuación, extrajo una gran pastilla de jabón, un cepillo de dientes, un paquete de horquillas, un frasco de perfume, una pequeña butaca plegable y una caja de pastillas para la garganta.
Jane y Michael lo miraban todo como hipnotizados.
—Pero, si yo lo vi —susurró Michael—. Estoy seguro de que estaba vacía.
—¡Calla! —dijo Jane, mientras Mary Poppins sacaba un frasco bien grande, con una etiqueta en la que ponía: «Una cucharadita antes de acostarse».
El frasco llevaba una cuchara atada al cuello, y Mary Poppins vertió en ella un líquido de color carmesí oscuro.
—¿Es tu medicina? —preguntó Michael, muy interesado.
—No, la vuestra —dijo Mary Poppins, alargando la cuchara hacia él. Michael la miró un momento y, luego, arrugó la nariz y empezó a protestar.
—No la quiero. No la necesito. ¡No me la voy a tomar!
Pero Mary Poppins tenía los ojos clavados en él y, en ese preciso instante, Michael se dio cuenta de que era imposible mirar a Mary Poppins y desobedecerla. Había en ella algo extraño y asombroso, algo que daba miedo y, a la vez, resultaba la mar de emocionante. La cuchara se le acercó un poco más. Contuvo el aliento, cerró los ojos y tragó. Un sabor delicioso le inundó la boca. Rebañó con la lengua por dentro y, al tragárselo del todo, se le iluminó el rostro con una sonrisa de felicidad.
—Helado de fresa —dijo, extasiado—. ¡Más, más, más!
Pero Mary Poppins, cuyo rostro había vuelto a adquirir la expresión severa de antes, ya estaba vertiendo una dosis para Jane. Un hilillo de tonos plateados, amarillos y verdosos cayó en la cuchara. Jane lo probó.
—Refresco de zumo de lima —dijo, relamiéndose de gusto. Pero al ver que Mary Poppins se dirigía hacia los gemelos con el frasco, salió corriendo detrás de ella.
—No, por favor. Son demasiado pequeños. No les
Y al momento sacó de la bolsa vacía un delantal sentará bien. ¡Por favor!
Mary Poppins, sin embargo, no la hizo ni caso y, mientras fulminaba a Jane con una mirada de advertencia, inclinó la cucharilla hacia la boca de John. El bebé la chupó con ansia y, por las pocas gotas que cayeron en el babero, Jane y Michael adivinaron que, esta vez, la sustancia que había en la cuchara era leche. Le dio luego una ración a Barbara, que se la tragó con un gorgoteo y rebañó dos veces la cuchara.
A continuación, Mary Poppins vertió otra dosis y, con mucha solemnidad, se la tomó ella misma.
—Ponche de ron —dijo relamiéndose, mientras ponía el tapón al frasco.
Los ojos de Jane y de Michael estaban a punto de salírseles de las órbitas de asombrados que estaban, pero no tuvieron tiempo de seguir maravillándose, porque Mary Poppins, tras dejar aquel frasco milagroso en la repisa de la chimenea, se volvió hacia ellos, y dijo:
—Y ahora, corriendo a la cama.
E inmediatamente empezó a desvestirlos. Les llamó mucho la atención que los mismos botones y corchetes que tanto se le resistían a tata Katie, Mary Poppins conseguía que se desabrocharan casi sólo con mirarlos. En menos de un minuto ya estaban metidos en la cama, observando a Mary Poppins a la tenue luz de la lamparilla mientras deshacía el resto de su equipaje.
De la bolsa salieron siete camisones de franela y cuatro de algodón, un par de botas, un juego del dominó, dos gorros de baño y un álbum de postales. Lo último en salir fue una cama plegable —mantas y edredón incluidos— que Mary Poppins desplegó entre las cunas de John y de Barbara.
Jane y Michael, acurrucados en la cama, no le quitaban ojo. Todo aquello era tan sorprendente que no se les ocurría qué decir. Pero los dos sabían que algo extraño y maravilloso había sucedido en el número diecisiete de la calle del Cerezo.
Mary Poppins se metió por la cabeza uno de los camisones de franela y empezó a desvestirse por debajo, como si estuviera metida dentro de una tienda. Michael, fascinado con la llegada de tan extraña novedad, no pudo seguir callado, y la llamó:
—Mary Poppins, ¿verdad que no nos dejarás nunca?
Ninguna respuesta surgió de debajo del camisón. Michael no lo pudo soportar e insistió con ansia:
—¿Verdad que no nos dejarás?
La cabeza de Mary Poppins emergió por la parte de arriba del camisón. Su cara tenía una expresión feroz.
—Si me llega de ahí una sola palabra más, llamo al guardia —dijo con tono amenazador.
—Yo sólo quería decirte —empezó a decir Michael mansamente— que nos gustaría que te quedaras mucho tiempo con nosotros y… —Se sonrojó y, de confundido que estaba, fue incapaz de seguir.
Mary Poppins, sin decir ni una palabra, miró primero a Michael y luego a Jane y, finalmente, dio un resoplido.
—Me quedaré hasta que cambie la dirección del viento —se limitó a decir y, acto seguido, sopló la vela y se metió en la cama.
—Bueno, está bien —dijo Michael, hablando en parte para sí y en parte para Jane. Pero Jane no le escuchaba. Estaba pensando en todo lo que había ocurrido y haciéndose un montón de preguntas.
Así fue como Mary Poppins se quedó a vivir en el número diecisiete de la calle del Cerezo. Y aunque a veces se echaban de menos los tiempos más tranquilos y corrientes, cuando era tata Katie quien llevaba la casa, en conjunto, todo el mundo quedó contento con la llegada de Mary Poppins. El señor Banks estaba contento, porque, al venir por sus propios medios, no había creado problemas de tráfico, y así él no se había visto obligado a darle una propina al guardia. La señora Banks estaba contenta, porque pudo contarles a todas sus amigas que su niñera estaba tan a la última que no creía que hubiera que dar referencias. La señora Brill y Ellen estaban contentas, porque podían pasarse el día entero tomando té bien cargado en la cocina y no tenían que presidir las comidas de los niños. Y Robertson Ay también estalla contento, porque Mary Poppins sólo tenía un par de zapatos y, además, ella misma se los limpiaba. Pero nunca nadie supo qué era lo que Mary Poppins sentía, porque Mary Poppins nunca le contaba nada a nadie.




 P.L. Tra-vers estaba tan desilusionada con la película de su obra que dejó escrito en su testamento que “ningún norteamericano podría adaptar Mary Poppins”. A la derecha, en su juventu
P.L. Tra-vers estaba tan desilusionada con la película de su obra que dejó escrito en su testamento que “ningún norteamericano podría adaptar Mary Poppins”. A la derecha, en su juventu La versión protagonizada por Julie Andrews hizo famoso al personaje.
La versión protagonizada por Julie Andrews hizo famoso al personaje.