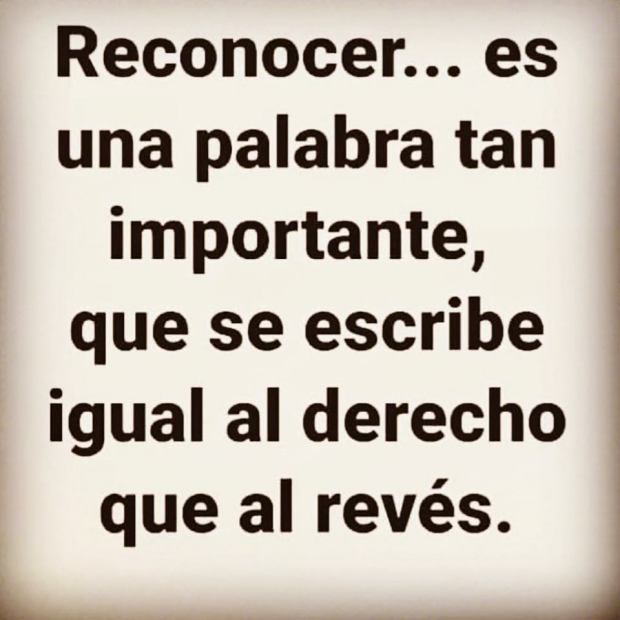25/05/2017

Rusia, 1901 – USA, 1993. Biógrafa, periodista, una de las narradoras rusas más importantes. Emigró a Francia en los años 20 y luego en los años 50 a Estados Unidos. Publicó muchos libros de narrativa y memorias. Los textos que aquí reproducimos pertenecen a “El cuaderno negro”, última parte de sus memorias
Junio (1941)
G. y su mujer son nuestros vecinos (su hija sale con soldados alemanes). Al otro lado de nuestra cerca, ya en terreno de G., crece un joven ciruelo. Está completamente inclinado hacia nuestro lado y, por tanto, sus frutos, maduros y dulces, caen en casa. Debe de haber unas cien libras. A la casa vecina no cae ni uno. Encontré a la mujer de G. y le dije que viniera a casa a coger fruta cuando quisiera. Nosotros la recogemos a diario y hago compota para el invierno ya que es imposible hacer mermelada por falta de azúcar. Sin embargo, la vecina no vino y, un buen día, al salir al jardín, vi que G. había cortado el maravilloso arbolito. Allí yacía, al otro lado de la cerca, con sus frutos, destrozado y muerto. “Es pura maldad”, dijo Marie-Luise. No recogían las ciruelas y lo hicieron “por pura maldad”. El árbol quedó allí, en aquel estado, hasta que los pájaros se comieron todas las ciruelas y las ramas se desecaron. Cada día, contemplábamos durante un buen rato las hojas retorcidas, el tronco quebrado, delgado y duro. Por más que reflexionamos sobre lo sucedido no logramos dar con una explicación plausible que lo justificara y llegamos a la conclusión de que G. solo pudo haber actuado llevado por un odio feroz hacia nosotros.
**
Abril (1942)
Relato de una madre y una hija, ambas francesas
En junio, huyeron de los alemanes. La madre es una aristócrata y la hija le es totalmente sumisa. Llegan a una granja abandonada y empiezan a ordeñar a las vacas que van hacia ellas mugiendo para que las ordeñen. En el sótano, encuentran a un senegalés herido, al que reaniman y curan. Una vez sano, el senegalés se convierte en su criado. Es un hombre maravilloso, servicial, semianalfabeto, tierno, en una palabra, una especie de príncipe Mishkin negro. Las dos mujeres, que ya no son jóvenes, recobran repentinamente el placer de vivir. Regresan los tres a París; pero, cuando llegan a la zona ocupada, un soldado alemán mata al Negro.
**
Noviembre (1942)
Basta leer dos números del periódico ruso berlinés Palabra Nueva para comprender la nulidad, el servilismo, la bajeza y la venalidad del ruso cuando intenta obtener el favor de los poderosos.
**
Julio (1943)
Un apicultor vino a revisar las colmenas. Marie-Louise me contó la siguiente historia respecto a él:
Tenía treinta años y su padre sesenta. Poseían un centenar de colmenas y contrataron a una mujer para que les ayudara. Por la noche, la mujer cenó con ellos y les preguntó dónde iba a acostarse. El padre le dijo que eligiera a quien quisiera, a él o a su hijo. La mujer eligió a este último y allí se quedó. El viejo murió. Ahora ambos tienen setenta años. Antes, la mujer había vivido en París donde ejercía la prostitución callejera, en el bulevar Montmartre. Alquilaba su sitio y, cuando se marchó al campo, lo vendió muy ventajosamente.
**
Agosto (1943)
La señora Chaussade y su marido se han instalado en la casa vacía del guardabarreras (hace mucho tiempo que el ferrocarril quedó exento de sus funciones). Ha acogido en su casa a tres niñas judías, a las que esconde. El Comité judío les paga la pensión. Los padres de las niñas fueron deportados a Auschwitz hace tiempo.
A veces, la señora Chaussade viene a casa con ellas. Se trata de dos gemelas de quince años, y de Regina, que tiene once. Dado que no tienen cartilla de racionamiento, la señora Chaussade decidió cultivar un huerto e incluso compró algunas gallinas. Todo hubiera ido bien si el señor Chaussade no se hubiera comportado de una manera un tanto extraña. Se encaprichó de una de las gemelas y se la sentaba en las rodillas. La señora Chaussade temía por la pequeña y se pasaba las noches errando por la casa y vigilando a las niñas. Al final, se vieron obligadas a encerrarse. El señor Chaussade degolló a las gallinas, puso un candado al huerto, no les dio comida y amenazó con denunciarlas a la Gestapo.
Fui a París y me dirigí al Comité judío donde, entre otros, trabaja P.A. Berlin. Me prometieron trasladar a las niñas a otro lugar.
**
Junio (1944)
Fuimos a bañarnos a un riachuelo bordeado de sauces llorones, a tres kilómetros de Longchêne. El agua solo nos cubría hasta las rodillas, pero bastó para refrescarnos. El agua era transparente y, en el fondo, se veían los cantos rodados. N.V.M. y Marie-Louise intentaban nadar y a M. y a mí nos dio un ataque de risa. De repente, durante el camino de regreso, oímos el zumbido de los aviones: eran dos cazas norteamericanos. Nos vieron, descendieron en picado y abrieron fuego sobre el saucedal. N.V.M., Marie-Louise y M. se arrojaron al suelo, entre los matorrales, y yo, completamente vestida, me metí en el agua. Cuando los aviones desaparecieron, seguimos tumbados boca abajo durante unos instantes (yo seguía en el agua); luego, regresamos a casa, sucios, deprimidos y amedrentados.
**
Septiembre (1947)
El hombre con quien ahora vivo (pero no por mucho tiempo) no es alegre, ni bueno, ni amable. Nada le salió bien, ha olvidado cuanto sabía y no ama a nadie. Poco a poco, uno también deja de amarle.
Nota sobre la autora
Nina Berberova publicó los siguientes títulos: Los últimos y los primeros (1930); La soberana (1932) La acompañante (1935); El camarero y su amiga (1937); Crónicas de Billancourt (1930-1940); Tchaikovski (1936); Borodin (1938); Sin ocaso (1938); Alexandr Blok y su tiempo (1947); Destino mitigado (1949); El cabo de las tormentas (1950-1951); El hombre pensante (1958); La peste negra (1959), entre otros. Su libro de memorias El subrayado es mío (1969) es una joya literaria y también un doloroso testimonio de los años del zarismo, la revolución soviética y la Segunda Guerra Mundial. Agradecemos al escritor y profesor Arnaldo Valero que nos pusiera en la pista de estos textos brevísimos en El cuaderno negro, última parte de las memorias de Berberova.
http://atodomomento.com/entretenimiento/minificcion-los-jueves-nina-berberova/