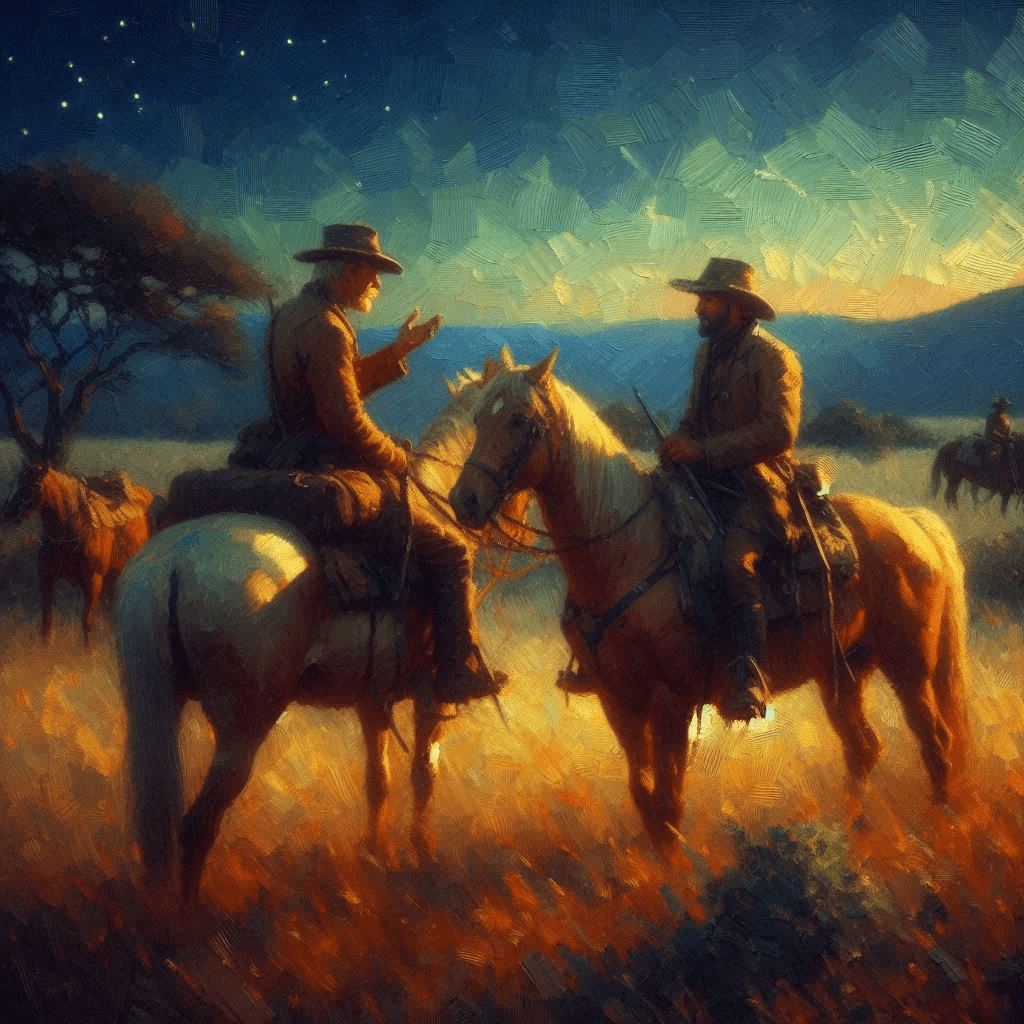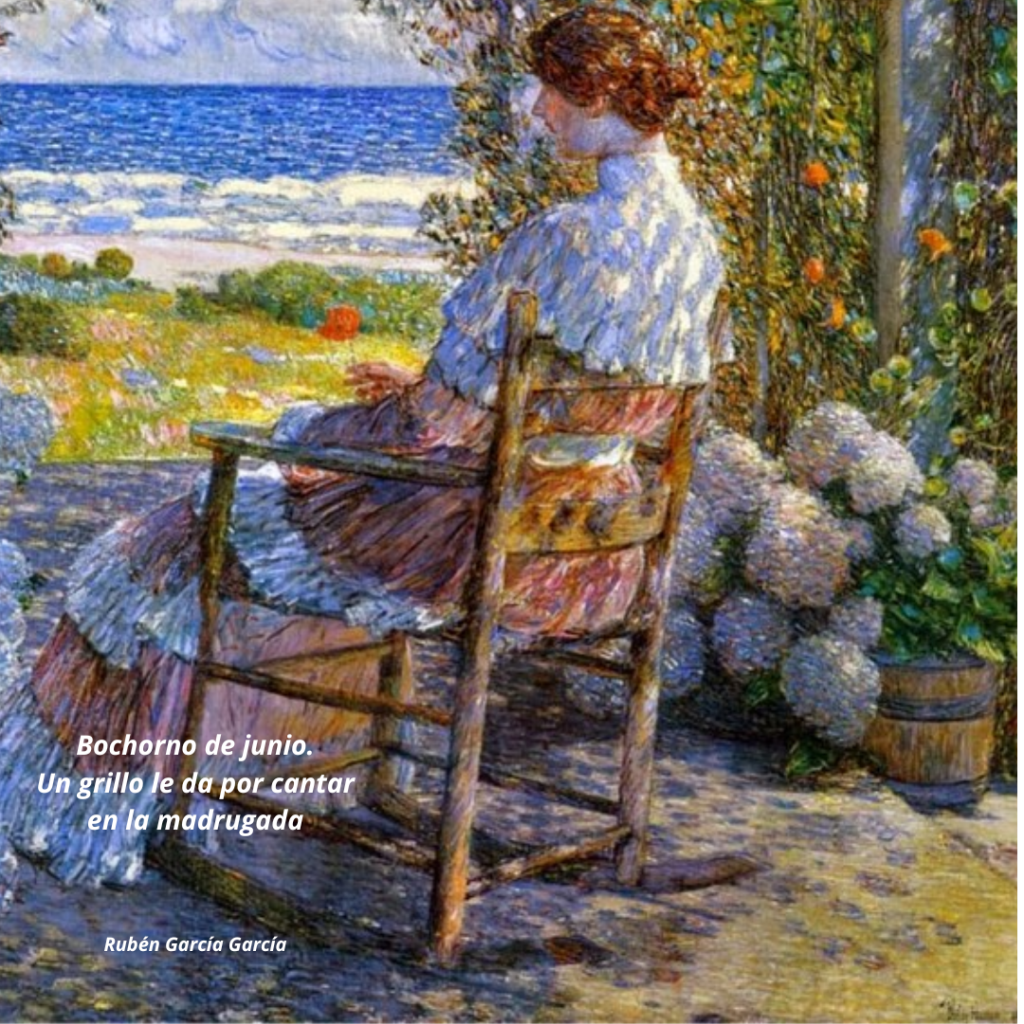Sendero
Va brincando como un corazón verde. Es Emilia, la única rana que ha quedado en el pantano. El coro se dispersó; unas en las fauces del ofidio y otras huyeron hacia la ciudad. En la hondonada, los juncos se mecen por la brisa que desciende del lomerío. En medio, hay un macizo donde se ve a la tortuga caminar con cautela y a uno que otro pez saltar de un charco a otro. Emilia ha visto colas peludas y hocicos chatos, otros de boca fina y delgada. A ella le gusta el macizo que está en el centro del pantano; lo imagina como un gran pódium. Desde allí le cantará a la luna y al conejo que habita en ella. Se aclara la garganta y, con la voz quebrada por la emoción, entona su canto. Aunque sabe que Agustina, la serpiente, ronda cerca, sigue cantando. Su melodía asciende con largos agudos y graves sostenidos, que son motores que impulsan su voz hacia el confín.
Han escuchado su súplica, y el cielo emborronado deja un espacio azul donde emerge la luna esplendorosa. Animada, sus notas se vuelven más agudas y suplicantes. Entre la hierba, Agustina se estira. El cielo está brillante y sabe que Emilia debe estar cantando. La oye y se relame: «Mi cena ya llegó». Sisea despacio, sus escamas se mueven y se dirigen hacia el macizo. Antes de atacar, se queda escuchando y piensa: «Qué bien canta, podría escucharla por horas, pero mi hambre me pellizca la panza». Abre la boca, como si bostezara; son ejercicios para preparar sus mandíbulas, y recordó que la última vez le tronaron al abrirlas. Recordó que su abuela le dijo que a lo mejor tenía artritis juvenil, como su tatarabuela. A un instante del asalto, ve que Emilia se ha inflado como un globo y, al intentar tragársela de un bocado, se queda con las fauces trabadas.
Emilia siente el hedor de la muerte inminente, pero una cola peluda la golpea y la saca de las fauces. Tlacoyo, el tlacuache, agarra a Agustina del cuello y la azota contra el suelo hasta que deja de moverse y se pierde entre el zacatal. Emilia piensa que fue el conejo que bajó de la luna, dio un brinco gigante y la salvó. Mira hacia el cielo, donde algunas estrellas aluzan como el faro que vive mirando el mar. Un resplandor se extiende entre las nubes agrisadas. Agradece al conejo con sus manitas en el pecho y su cabeza inclinada, por haberla salvado de la malvada Agustina.