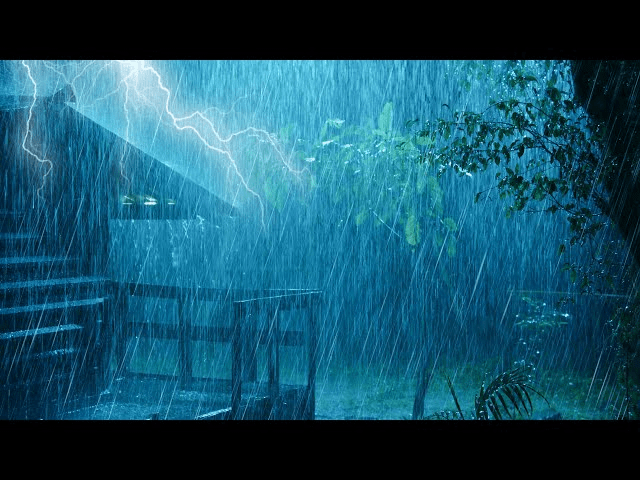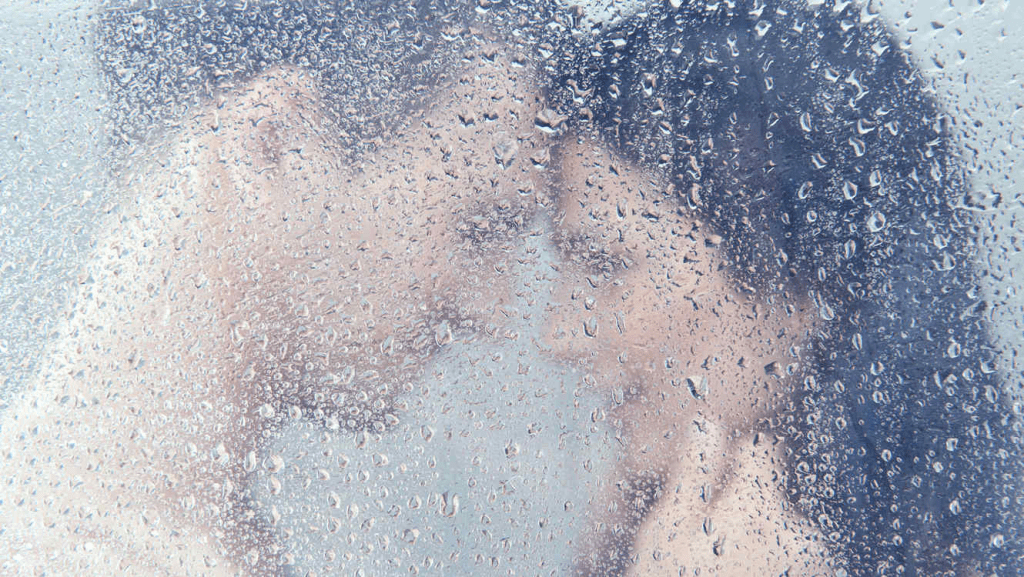Sendero
No contuvo la molestia cuando escuchó que tocaban a la puerta. Abrió con brusquedad. Frente a ella estaba un joven imberbe que sostenía un arreglo floral; pensó que se había equivocado de dirección.
—¿La señora Celia Basan?
—Sí.
—Flores para usted.
Lo hizo pasar de mala gana, indicándole con un gesto el lugar donde depositar el cesto.
—¿Dónde firmo? — dijo con sequedad. La exuberancia del arreglo la tomó desprevenida. Girasoles y margaritas competían en un derroche de amarillos, pero eran las azucenas en la base las que, con un sutil aroma, parecían hablarle desde las profundidades. «¿Quién…?», se preguntó. «Mis hijos están lejos». La voz del muchacho la devolvió al presente.
—No hay nada que firmar. Es todo suyo.
Tomó el sobre amarillento con cierta reserva. Al abrirlo, una brisa sutil de lavanda despertó un recuerdo antiguo. Dentro, había una moneda de plata y una carta, escrita con una caligrafía temblorosa.
Querida Celia:
Hubiera deseado despedirme en persona, pero mi salud se desvanece como humo. Antes de que la niebla me invada, quiero agradecerte por los instantes que llenaste de luz mi existencia. Aún te miro en tu partida, aunque lo acepté con resignación. Anhelaba compartir el último tramo del viaje contigo, pero respeté tu decisión.
Te he observado desde la distancia, como un espectador invisible. Celebré tus logros científicos, asistí en silencio a las bodas de tus hijos, compartí tus momentos de dolor. Recuerdas cuando te dije que el amor, se mide en los días grises, más que en los radiantes ¿Y aquella moneda que tanto te gustó y que al final no compraste? La adquirí con la esperanza de sorprenderte, y hoy, ese anhelo se cumple. Su grabado te emocionó, y no la compraste porque el precio era demasiado, más tarde la adquirí, era una ganga, su valor era esotérico. Ahora, espero que te recuerde también a mí. El ramo que este joven te entrega es mi último adiós. Él es Mario, a quien cuidé como a mi hijo, tras la muerte de su madre adoptiva. Le hablé de ti, le mostré las fotos donde éramos cómplices. Lo crié con la idea de que eras su tía. Ahora, en mis horas finales, te suplico que lo ampares. Si no puedes, no te preocupes, ha sido admitido en una prestigiosa universidad y cuenta con un seguro que lo protegerá. Pero, por favor, prométeme que de vez en cuando le llamarás. Es un joven noble y sensible.
Hasta siempre, mi adorada Celia. Arturo
P.E te suplico que destruyas la carta.
Un nudo se atoró en su garganta. Con voz apenas audible, invitó a Mario a pasar al salón. Le ofreció té mientras él le relataba los últimos días de su amigo. Ella aferraba la carta contra su pecho, y la moneda la depositó en un compartimento oculto de su monedero,
—Soy una mujer que ama su soledad, sería injusto imponerte mi compañía —dijo, finalmente—. Pero te ayudaré con tus estudios. Te acompañaré a instalarte y considera esta casa como tuya. ¿Dónde está tu equipaje?
Regresó con una maleta discreta, casi un portafolio escolar. Mientras merendaban, una corriente helada se filtraba por una ventana. Mario se levantó, examinó el marco y con destreza ajustó la hoja que se deslizaba con dificultad.
La ventana tenía meses que ya no cerraba.
—¿Suele caminar por las mañanas? —preguntó, insinuando un cambio inminente en el clima.
—No le temo a las ventiscas —respondió Celia, con una sonrisa.
Antes de retirarse, Mario le rozó la mejilla con un beso suave, susurrando un «gracias» que resonó como una promesa. El aroma que emanaba de él la llevó a un sendero bordeado de abetos que había visitado en sueños.
A la mañana siguiente, Celia trotó por las calles empedradas sumidas en la penumbra. «Esta ciudad es mi refugio», pensó. «Escucho las escobas danzando sobre las piedras, el lejano rugido de un motor que rasga el silencio. ¡Y las estrellas, tan cerca!». A sus sesenta años, su salud era envidiable.
Buscó la luna, escondida tras de las nubes. Pensó en Mario, y la memoria de aquellos días la abrazó con fuerza, aunque se reafirmó en su decisión de vivir en soledad. Arturo deseaba una mujer a su lado. Si bien éramos compatibles en la intimidad, tenía un carácter posesivo que lo disimulaba bien. Ella por el trato que tenía con él, sabía que dos o tres veces al año se desaparecía. Alguna vez le comentó que formaba parte de sociedades secretas y como maestro tenía que impartir algunas conferencias por el mundo. Nunca fue insistente por conocer más de lo que le confió. Jamás volvió a preguntarle.
Mario la esperaba con una toalla y un vaso de jugo. Celia sonrió agradecida, y se dirigió a la ducha. El agua hervía en la tetera, y el aroma de galletas recién horneadas inundaba la cocina. Pronto, notó que Mario se preparaba para salir.
—¿Vas a explorar la ciudad?
—Eso puede esperar. El clima podría cambiar, y tal vez necesite provisiones. Me gustaría acompañarla, si me lo permite.
—Magnífico, iremos de compras, aunque me reviente, es necesario.
Al acercarse al coche…
—Déjeme conducir, soy buen chofer —ofreció Mario.
A los pocos kilómetros demostró su habilidad y ella se relajó. Solamente veía que iban en dirección correcta, parecía haber nacido en la ciudad.
Mientras compraban víveres frescos, Celia recordó a sus hijos, y el tedio de la compra se transformó en un paseo y terminaron riendo en una cafetería de la plaza central.
Muy temprano, calzó tenis, tomó su monedero y salió desafiando el frío. Trotaba por la cuesta hacia la iglesia cuando escuchó otra zancada. Instintivamente miró hacia atrás, y solo había fragmentos de niebla. Se detuvo, pero solo vibraba el silencio. Reinició su marcha y volvió a escuchar, ahora el trote de otros pasos que no eran los suyos, pero no venían de atrás ni de adelante, sino que resonaban en sus pies. Miró hacia abajo y se dijo: “Estoy loquita”. Al llegar a una cima, perdió el equilibrio. Unos segundos después, también perdió la conciencia.
Más tarde recordaría: “Cuando avanzaba sobre la cuesta, escuché otra pisada distinta a la mía; el ritmo no era el mismo. Cerca de la iglesia, de unas escaleras que conducen a una construcción rocosa —milenaria— emergió una silueta que detuvo mi caída. Me acostó y frotó los pulsos del cuello, al mismo tiempo que rezaba. Aún percibo el olor de hierbas y la paz que siguió después de la oración». Evocó el ulular de la ambulancia, cómo fue trasladada al hospital y los estudios a los que fue sometida. Solo escuchaba lo importante; el resto era un tiempo interminable que la hacía ensoñar, reír, llorar, compadecerse, emocionarse. Era vivir de otro modo.
Tres días después, la voz de su hija le acarició la mejilla, y la alegría la transformó en una ola depositada en la playa.
— ¡Mamá, ¡qué lindo está el día! Hay un aroma a durazno que revolotea. Dime que lo hueles, mamá.
— Lo huelo, hija…
— ¡Mamá, has regresado! ¡Dios, qué alegría! ¡Mi hermano está llegando a la ciudad!
El amor es acompañarse siempre.», recordó de pronto. Como un relámpago, se vio en el departamento de Arturo. En la sala, una colección de fotografías. Entre ellas, una en la que él sostenía un diploma de graduación. Su rostro juvenil la observaba con la misma intensidad con la que Mario lo hacía en el café, en el auto, en el colmado.
En casa, caminó reconociendo el departamento. Aún quedaba espuma en su entendimiento. Fue hacia la habitación donde había estado Mario y encontró a su hija profundamente dormida. Cierta vez lo mencionó, pero leyó en los ojos de sus hijos una interrogación. Contaban que algún velador la encontró y avisó a los servicios de urgencia.
Meses después, reestablecida, contestó el teléfono.
— ¿Señora Bazán?
— Sí.
— ¿Estuvo internada en el hospital los días…?
— Sí.
— Hay un monedero que no sabemos de quién es. Si es suyo, descríbalo, por favor.
— Es pequeño, color negro, de piel, con cierre marrón.
— Puede venir por él.
Cuando lo tuvo, recordó que lo llevaba en el bolso del pantalón deportivo. Una luz la apremió a hurgar en el compartimiento secreto. Al golpearlo, salió rodando por el piso una moneda de plata que giraba, pero al detenerse quedó de canto y rodó hacia ella, hasta guarecerse entre sus dedos.
Al día siguiente, se levantó con deseos de saborear dulce de coco y encontró una pequeña porción en la alacena. Puso la tetera sobre la estufa y, sentada, esperó a que el agua se calentara. El monedero apareció sobre la mesa, y distraídamente sacó la moneda y la hizo virar. Esta dio vueltas por toda la superficie y detuvo su movimiento cuando se encontró entre sus dedos. Lo volvió a hacer, obteniendo el mismo resultado. La siguiente vez, escondió las manos, y la moneda daba miles de vueltas. Habían pasado algunos minutos, y seguía. Puso su mano en un extremo de la mesa, y la moneda fue atraída, buscando meterse entre sus dedos. La llevó hasta su boca, la besó y sonrió luminosamente