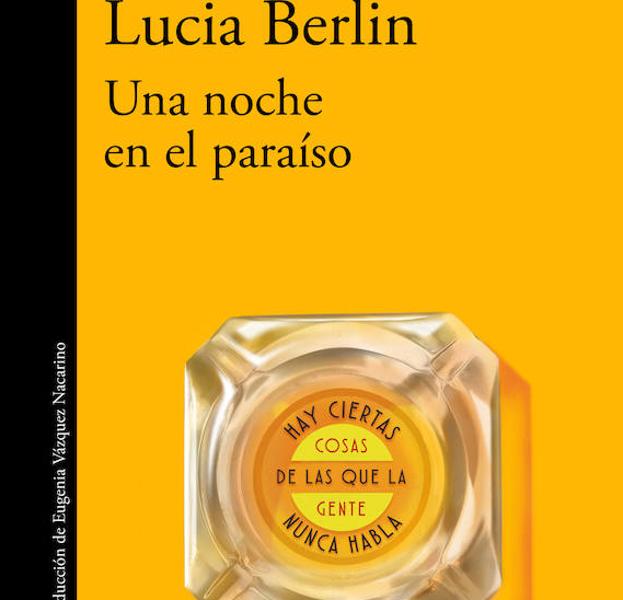Un ciego, antiguo amigo de mi mujer, iba a venir a pasar la noche en casa. Su esposa había muerto. De modo que estaba visitando a los parientes de ella en Connecticut. Llamó a mi mujer desde casa de sus suegros. Se pusieron de acuerdo. Vendría en tren: tras cinco horas de viaje, mi mujer le recibiría en la estación. Ella no le había visto desde hacía diez años, después de un verano que trabajó para él en Seattle. Pero ella y el ciego habían estado en comunicación. Grababan cintas magnetofónicas y se las enviaban. Su visita no me entusiasmaba. Yo no le conocía. Y me inquietaba el hecho de que fuese ciego. La idea que yo tenía de la ceguera me venía de las películas. En el cine, los ciegos se mueven despacio y no sonríen jamás. A veces van guiados por perros. Un ciego en casa no era una cosa que yo esperase con ilusión.
Aquel verano en Seattle ella necesitaba trabajo. No tenía dinero. El hombre con quien iba a casarse al final del verano estaba en una escuela de formación de oficiales. Y tampoco tenía dinero. Pero ella estaba enamorada del tipo, y él estaba enamorado de ella, etc. Vio un anuncio en el periódico: Se necesita lectora para ciego, y un número de teléfono. Telefoneó, se presentó y la contrataron en seguida. Trabajó todo el verano para el ciego. Le ayudaba a organizar un pequeño despacho en el departamento del servicio social del condado. Mi mujer y el ciego se hicieron buenos amigos. ¿Que cómo lo sé? Ella me lo ha contado. Y también otra cosa. En su último día de trabajo, el ciego le preguntó si podía tocarle la cara. Ella accedió. Me dijo que le pasó los dedos por toda la cara, la nariz, incluso el cuello. Ella nunca lo olvidó. Incluso intentó escribir un poema. Siempre estaba intentando escribir poesía. Escribía un poema o dos al año, sobre todo después de que le ocurriera algo importante.
«Estaba diciendo que al final del verano ella permitió que el ciego le pasara las manos por la cara»
Cuando empezamos a salir juntos, me lo enseñó. En el poema, recordaba sus dedos y el modo en que le recorrieron la cara. Contaba lo que había sentido en aquellos momentos, lo que le pasó por la cabeza cuando el ciego le tocó la nariz y los labios. Recuerdo que el poema no me impresionó mucho. Claro que no se lo dije. Tal vez sea que no entiendo la poesía. Admito que no es lo primero que se me ocurre coger cuando quiero algo para leer.
En cualquier caso, el hombre que primero disfrutó de sus favores, el futuro oficial, había sido su amor de la infancia. Así que muy bien. Estaba diciendo que al final del verano ella permitió que el ciego le pasara las manos por la cara, luego se despidió de él, se casó con su amor, etc., ya teniente, y se fue de Seattle. Pero el ciego y ella mantuvieron la comunicación. Ella hizo el primer contacto al cabo del año o así. Le llamó una noche por teléfono desde una base de las Fuerzas Aéreas en Alabama. Tenía ganas de hablar. Hablaron. Él le pidió que le enviara una cinta y le contara cosas de su vida. Así lo hizo. Le envió la cinta. En ella le contaba al ciego cosas de su marido y de su vida en común en la base aérea. Le contó al ciego que quería a su marido, pero que no le gustaba dónde vivían, ni tampoco que él formase parte del entramado militar e industrial. Contó al ciego que había escrito un poema que trataba de él. Le dijo que estaba escribiendo un poema sobre la vida de la mujer de un oficial de las Fuerzas Aéreas. Todavía no lo había terminado. Aún seguía trabajando en él. El ciego grabó una cinta. Se la envió. Ella grabó otra. Y así durante años. Al oficial le destinaron a una base y luego a otra. Ella envió cintas desde Moody ACB, McGuire, McConnell, y finalmente, Travis, cerca de Sacramento, donde una noche se sintió sola y aislada de las amistades que iba perdiendo en aquella vida viajera. Creyó que no podría dar un paso más. Entró en casa y se tragó todas las píldoras y cápsulas que había en el armario de las medicinas, con ayuda de una botella de ginebra. Luego tomó un baño caliente y se desmayó.
Pero en vez de morirse, le dieron náuseas. Vomitó. Su oficial -¿por qué iba a tener nombre? Era el amor de su infancia, ¿qué más quieres?- llegó a casa, la encontró y llamó a una ambulancia. A su debido tiempo, ella lo grabó todo y envió la cinta al ciego. A lo largo de los años, iba registrando toda clase de cosas y enviando cintas a un buen ritmo. Aparte de escribir un poema al año, creo que ésa era su distracción favorita. En una cinta le decía al ciego que había decidido separarse del oficial por una temporada. En otra, le hablaba de divorcio. Ella y yo empezamos a salir, y por supuesto se lo contó al ciego. Se lo contaba todo. O me lo parecía a mí. Una vez me preguntó si me gustaría oír la última cinta del ciego. Eso fue hace un año. Hablaba de mí, me dijo. Así que dije, bueno, la escucharé. Puse unas copas y nos sentamos en el cuarto de estar. Nos preparamos para escuchar. Primero introdujo la cinta en el magnetófono y tocó un par de botones. Luego accionó una palanquita. La cinta chirrió y alguien empezó a hablar con voz sonora. Ella bajó el volumen. Tras unos minutos de cháchara sin importancia, oí mi nombre en boca de ese desconocido, del ciego a quien jamás había visto. Y luego esto: “Por todo lo que me has contado de él, sólo puedo deducir…”. Pero una llamada a la puerta nos interrumpió, y no volvimos a poner la cinta. Quizá fuese mejor así. Ya había oído todo lo que quería oír.
Y ahora, ese mismo ciego venía a dormir a mi casa.
-A lo mejor puedo llevarle a la bolera -le dije a mi mujer. Estaba junto al fregadero, cortando patatas para el horno. Dejó el cuchillo y se volvió.
-Si me quieres -dijo ella-, hazlo por mí. Si no me quieres, no pasa nada. Pero si tuvieras un amigo, cualquiera que fuese, y viniera a visitarte, yo trataría de que se sintiera a gusto.
Se secó las manos con el paño de los platos.
-Yo no tengo ningún amigo ciego.
-Tú no tienes ningún amigo. Y punto. Además -dijo-, ¡maldita sea, su mujer acaba de morirse! ¿No lo entiendes? ¡Ha perdido a su mujer!
No contesté. Me había hablado un poco de su mujer. Se llamaba Beulah. ¡Beulah! Es nombre de negra.
-¿Era negra su mujer? -pregunté.
-¿Estás loco? -replicó mi mujer-. ¿Te ha dado la vena o algo así?
Cogió una patata. Vi cómo caía al suelo y luego rodaba bajo el fogón.
-¿Qué te pasa? ¿Estás borracho?
-Sólo pregunto -dije.
Entonces mí mujer empezó a suministrarme más detalles de lo que yo quería saber. Me serví una copa y me senté a la mesa de la cocina, a escuchar. Partes de la historia empezaron a encajar.
Beulah fue a trabajar para el ciego después de que mi mujer se despidiera. Poco más tarde, Beulah y el ciego se casaron por la iglesia. Fue una boda sencilla -¿quién iba a ir a una boda así?, sólo los dos, más el ministro y su mujer. Pero de todos modos fue un matrimonio religioso. Lo que Beulah quería, había dicho él. Pero es posible que en aquel momento Beulah llevara ya el cáncer en las glándulas. Tras haber sido inseparables durante ocho años -ésa fue la palabra que empleó mi mujer, inseparables-, la salud de Beulah empezó a declinar rápidamente. Murió en una habitación de hospital de Seattle, mientras el ciego sentado junto a la cama le cogía la mano. Se habían casado, habían vivido y trabajado juntos, habían dormido juntos -y hecho el amor, claro- y luego el ciego había tenido que enterrarla. Todo esto sin haber visto ni una sola vez el aspecto que tenía la dichosa señora. Era algo que yo no llegaba a entender. Al oírlo, sentí un poco de lástima por el ciego. Y luego me sorprendí pensando qué vida tan lamentable debió llevar ella. Figúrense una mujer que jamás ha podido verse a través de los ojos del hombre que ama. Una mujer que se ha pasado día tras día sin recibir el menor cumplido de su amado. Una mujer cuyo marido jamás ha leído la expresión de su cara, ya fuera de sufrimiento o de algo mejor. Una mujer que podía ponerse o no maquillaje, ¿qué más le daba a él? Si se le antojaba, podía llevar sombra verde en un ojo, un alfiler en la nariz, pantalones amarillos y zapatos morados, no importa. Para luego morirse, la mano del ciego sobre la suya, sus ojos ciegos llenos de lágrimas -me lo estoy imaginando-, con un último pensamiento que tal vez fuera éste: “él nunca ha sabido cómo soy yo”, en el expreso hacia la tumba. Robert se quedó con una pequeña póliza de seguros y la mitad de una moneda mejicana de veinte pesos. La otra mitad se quedó en el ataúd con ella. Patético.
Así que, cuando llegó el momento, mi mujer fue a la estación a recogerle. Sin nada que hacer, salvo esperar -claro que de eso me quejaba-, estaba tomando una copa y viendo la televisión cuando oí parar al coche en el camino de entrada. Sin dejar la copa, me levanté del sofá y fui a la ventana a echar una mirada.
Vi reír a mi mujer mientras aparcaba el coche. La vi salir y cerrar la puerta. Seguía sonriendo. Qué increíble. Rodeó el coche y fue a la puerta por la que el ciego ya estaba empezando a salir. ¡El ciego, fíjense en esto, llevaba barba crecida! ¡Un ciego con barba! Es demasiado, diría yo. El ciego alargó el brazo al asiento de atrás y sacó una maleta. Mi mujer le cogió del brazo, cerró la puerta y, sin dejar de hablar durante todo el camino, le condujo hacia las escaleras y el porche. Apagué la televisión. Terminé la copa, lavé el vaso, me sequé las manos. Luego fui a la puerta.
-Te presento a Robert -dijo mi mujer-. Robert, éste es mi marido. Ya te he hablado de él.
Estaba radiante de alegría. Llevaba al ciego cogido por la manga del abrigo.
El ciego dejó la maleta en el suelo y me tendió la mano. Se la estreché. Me dio un buen apretón, retuvo mi mano y luego la soltó.
-Tengo la impresión de que ya nos conocemos -dijo con voz grave.
-Yo también -repuse. No se me ocurrió otra cosa. Luego añadí:
-Bienvenido. He oído hablar mucho de usted.
Entonces, formando un pequeño grupo, pasamos del porche al cuarto de estar, mi mujer conduciéndole por el brazo. El ciego llevaba la maleta con la otra mano. Mi mujer decía cosas como: “A tu izquierda, Robert. Eso es. Ahora, cuidado, hay una silla. Ya está. Siéntate ahí mismo. Es el sofá. Acabamos de comprarlo hace dos semanas”.
Empecé a decir algo sobre el sofá viejo. Me gustaba. Pero no dije nada. Luego quise decir otra cosa, sin importancia, sobre la panorámica del Hudson que se veía durante el viaje. Cómo para ir a Nueva York había que sentarse en la parte derecha del tren, y, al venir de Nueva York, a la parte izquierda.
-¿Ha tenido buen viaje? -le pregunté-. A propósito, ¿en qué lado del tren ha venido sentado?
-¡Vaya pregunta, en qué lado! -exclamó mi mujer-. ¿Qué importancia tiene?
-Era una pregunta.
-En el lado derecho -dijo el ciego-. Hacía casi cuarenta años que no iba en tren. Desde que era niño. Con mis padres. Demasiado tiempo. Casi había olvidado la sensación. Ya tengo canas en la barba. O eso me han dicho, en todo caso. ¿Tengo un aspecto distinguido, querida mía? -preguntó el ciego a mi mujer.
-Tienes un aire muy distinguido, Robert. Robert -dijo ella-, ¡qué contenta estoy de verte, Robert!
Finalmente, mi mujer apartó la vista del ciego y me miró. Tuve la impresión de que no le había gustado su aspecto. Me encogí de hombros.
«A primera vista, sus ojos parecían normales, como los de todo el mundo, pero si uno se fijaba tenían algo diferente»
Nunca he conocido personalmente a ningún ciego. Aquel tenía cuarenta y tantos años, era de constitución fuerte, casi calvo, de hombros hundidos, como si llevara un gran peso. Llevaba pantalones y zapatos marrones, camisa de color castaño claro, corbata y chaqueta de sport. Impresionante. Y también una barba tupida. Pero no utilizaba bastón ni llevaba gafas oscuras. Siempre pensé que las gafas oscuras eran indispensables para los ciegos. El caso era que me hubiese gustado que las llevara. A primera vista, sus ojos parecían normales, como los de todo el mundo, pero si uno se fijaba tenían algo diferente. Demasiado blanco en el iris, para empezar, y las pupilas parecían moverse en sus órbitas como si no se diera cuenta o fuese incapaz de evitarlo. Horrible. Mientras contemplaba su cara, vi que su pupila izquierda giraba hacia la nariz mientras la otra procuraba mantenerse en su sitio. Pero era un intento vano, pues el ojo vagaba por su cuenta sin que él lo supiera o quisiera saberlo.
-Voy a servirle una copa -dije-. ¿Qué prefiere? Tenemos un poco de todo. Es uno de nuestros pasatiempos.
-Solo bebo whisky escocés, muchacho -se apresuró a decir con su voz sonora.
-De acuerdo -dije. ¡Muchacho!
Claro que sí, lo sabía. Tocó con los dedos la maleta, que estaba junto al sofá. Se hacía su composición de lugar. No se lo reproché.
-La llevaré a tu habitación -le dijo mi mujer.
-No, está bien -dijo el ciego en voz alta-. Ya la llevaré yo cuando suba.
-¿Con un poco de agua, el whisky? -le pregunté.
-Muy poca.
-Lo sabía.
-Solo una gota -dijo él-. Ese actor irlandés, ¿Barry Fitzgerald? Soy como él. Cuando bebo agua, decía Fitzgerald, bebo agua. Cuando bebo whisky, bebo whisky.
Mi mujer se echó a reír. El ciego se llevó la mano a la barba. Se la levantó despacio y la dejó caer.
Preparé las copas, tres vasos grandes de whisky con un chorrito de agua en cada uno. Luego nos pusimos cómodos y hablamos de los viajes de Robert. Primero, el largo vuelo desde la costa Oeste a Connecticut. Luego, de Connecticut aquí, en tren. Tomamos otra copa para esa parte del viaje.
«Terminamos con todo, incluyendo media tarta de fresas. Durante unos momentos quedamos inmóviles, como atontados. El sudor nos perlaba el rostro»
Recordé haber leído en algún sitio que los ciegos no fuman porque, según dicen, no pueden ver el humo que exhalan. Creí que al menos sabía eso de los ciegos. Pero este ciego en particular fumaba el cigarrillo hasta el filtro y luego encendía otro. Llenó el cenicero y mi mujer lo vació.
Cuando nos sentamos a la mesa para cenar, tomamos otra copa. Mi mujer llenó el plato de Robert con un filete grueso, patatas al horno, judías verdes. Le unté con mantequilla dos rebanadas de pan.
-Ahí tiene pan y mantequilla -le dije, bebiendo parte de mi copa-. Y ahora recemos.
El ciego inclinó la cabeza. Mi mujer me miró con la boca abierta.
-Roguemos para que el teléfono no suene y la comida no esté fría -dije.
Nos pusimos al ataque. Nos comimos todo lo que había en la mesa. Devoramos como si no nos esperase un mañana. No hablamos. Comimos. Nos atiborramos. Como animales. Nos dedicamos a comer en serio. El ciego localizaba inmediatamente la comida, sabía exactamente dónde estaba todo en el plato. Lo observé con admiración mientras manipulaba la carne con el cuchillo y el tenedor. Cortaba dos trozos de filete, se llevaba la carne a la boca con el tenedor, se dedicaba luego a las patatas asadas y a las judías verdes, y después partía un trozo grande de pan con mantequilla y se lo comía. Lo acompañaba con un buen trago de leche. Y, de vez en cuando, no le importaba utilizar los dedos.
Terminamos con todo, incluyendo media tarta de fresas. Durante unos momentos quedamos inmóviles, como atontados. El sudor nos perlaba el rostro. Al fin nos levantamos de la mesa, dejando los platos sucios. No miramos atrás. Pasamos al cuarto de estar y nos dejamos caer de nuevo en nuestro sitio. Robert y mi mujer, en el sofá. Yo ocupé la butaca grande. Tomamos dos o tres copas más mientras charlaban de las cosas más importantes que les habían pasado durante los últimos diez años. En general, me limité a escuchar. De vez en cuando intervenía. No quería que pensase que me había ido de la habitación, y no quería que ella creyera que me sentía al margen. Hablaron de cosas que les habían ocurrido -¡a ellos!- durante esos diez años. En vano esperé oír mi nombre en los dulces labios de mi mujer: “Y entonces mi amado esposo apareció en mi vida”, algo así. Pero no escuché nada parecido. Hablaron más de Robert. Según parecía, Robert había hecho un poco de todo, un verdadero ciego aprendiz de todo y maestro de nada. Pero en época reciente su mujer y él distribuían los productos Amway, con lo que se ganaban la vida más o menos, según pude entender. El ciego también era aficionado a la radio. Hablaba con su voz grave de las conversaciones que había mantenido con operadores de Guam, en las Filipinas, en Alaska e incluso en Tahití. Dijo que tenía muchos amigos por allí, si alguna vez quería visitar esos países. De cuando en cuando volvía su rostro ciego hacia mí, se ponía la mano bajo la barba y me preguntaba algo. ¿Desde cuándo tenía mi empleo actual? (Tres años.) ¿Me gustaba mi trabajo? (No.) ¿Tenía intención de conservarlo? (¿Qué remedio me quedaba?). Finalmente, cuando pensé que empezaba a quedarse sin cuerda, me levanté y encendí la televisión.
Mi mujer me miró con irritación. Empezaba a acalorarse. Luego miró al ciego y le preguntó:
-¿Tienes televisión, Robert?
-Querida mía -contestó el ciego-, tengo dos televisores. Uno en color y otro en blanco y negro, una vieja reliquia. Es curioso, pero cuando enciendo la televisión, y siempre estoy poniéndola, conecto el aparato en color. ¿No te parece curioso?
No supe qué responder a eso. No tenía absolutamente nada que decir. Ninguna opinión. Así que vi las noticias y traté de escuchar lo que decía el locutor.
-Esta televisión es en color -dijo el ciego-. No me preguntéis cómo, pero lo sé.
-La hemos comprado hace poco -dije. El ciego bebió un sorbo de su vaso. Se levantó la barba, la olió y la dejó caer. Se inclinó hacia adelante en el sofá. Localizó el cenicero en la mesa y aplicó el mechero al cigarrillo. Se recostó en el sofá y cruzó las piernas, poniendo el tobillo de una sobre la rodilla de la otra.
Mi mujer se cubrió la boca y bostezó. Se estiró.
-Voy a subir a ponerme la bata. Me apetece cambiarme. Ponte cómodo, Robert -dijo.
-Estoy cómodo -repuso el ciego.
-Quiero que te sientas a gusto en esta casa.
-Lo estoy -aseguró el ciego.
Cuando salió de la habitación, escuchamos el informe del tiempo y luego el resumen de los deportes. Para entonces, ella había estado ausente tanto tiempo, que yo ya no sabía si iba a volver. Pensé que se habría acostado. Deseaba que bajase. No quería quedarme solo con el ciego. Le pregunté si quería otra copa y me respondió que naturalmente que sí. Luego le pregunté si le apetecía fumar un poco de mandanga conmigo. Le dije que acababa de liar un porro. No lo había hecho, pero pensaba hacerlo en un periquete.
-Probaré un poco -dijo.
-Bien dicho. Así se habla.
Serví las copas y me senté a su lado en el sofá. Luego lié dos canutos gordos. Encendí uno y se lo pasé. Se lo puse entre los dedos. Lo cogió e inhaló.
-Reténgalo todo lo que pueda -le dije.
Vi que no sabía nada del asunto.
Mi mujer bajó llevando la bata rosa con las zapatillas del mismo color.
-¿Qué es lo que huelo? -preguntó.
-Pensamos fumar un poco de hierba -dije.
Mi mujer me lanzó una mirada furiosa. Luego miró al ciego y dijo:
-No sabía que fumaras, Robert.
-Ahora lo hago, querida mía. Siempre hay una primera vez. Pero todavía no siento nada.
-Este material es bastante suave -expliqué-. Es flojo. Con esta mandanga se puede razonar. No le confunde a uno.
-No hace mucho efecto, muchacho -dijo, riéndose.
Mi mujer se sentó en el sofá, entre los dos. Le pasé el canuto. Lo cogió, le dio una calada y me lo volvió a pasar.
-¿En qué dirección va esto? -preguntó-. No debería fumar. Apenas puedo tener los ojos abiertos. La cena ha acabado conmigo. No he debido comer tanto.
-Ha sido la tarta de fresas -dijo el ciego-. Eso ha sido la puntilla.
Soltó una enorme carcajada. Luego meneó la cabeza.
-Hay más tarta -le dije.
-¿Quieres un poco más, Robert? -le preguntó mi mujer.
-Quizá dentro de un poco.
Prestamos atención a la televisión. Mi mujer bostezó otra vez.
-Cuando tengas ganas de acostarte, Robert, tu cama está hecha -dijo-. Sé que has tenido un día duro. Cuando estés listo para ir a la cama, dilo. -Le tiró del brazo-. ¿Robert?
Volvió de su ensimismamiento y dijo:
-Lo he pasado verdaderamente bien. Esto es mejor que las cintas, ¿verdad?
-Le toca a usted -le dije, poniéndole el porro entre los dedos.
Inhaló, retuvo el humo y luego lo soltó. Era como si lo estuviese haciendo desde los nueve años.
-Gracias, muchacho. Pero creo que esto es todo para mí. Me parece que empiezo a sentir el efecto.
Pasó a mi mujer el canuto chisporroteante.
-Lo mismo digo -dijo ella-. Ídem de ídem. Yo también.
Cogió el porro y me lo pasó.
-Me quedaré sentada un poco entre vosotros dos con los ojos cerrados. Pero no me prestéis atención, ¿eh? Ninguno de los dos. Si os molesto, decidlo. Si no, es posible que me quede aquí sentada con los ojos cerrados hasta que os vayáis a acostar. Tu cama está hecha, Robert, para cuando quieras. Está al lado de nuestra habitación, al final de las escaleras. Te acompañaremos cuando estés listo. Si me duermo, despertadme, chicos. Al decir eso, cerró los ojos y se durmió. Terminaron las noticias. Me levanté y cambié de canal. Volví a sentarme en el sofá. Deseé que mi mujer no se hubiera quedado dormida. Tenía la cabeza apoyada en el respaldo del sofá y la boca abierta. Se había dado la vuelta, de modo que la bata se le había abierto revelando un muslo apetitoso. Alargué la mano para volverla a tapar y entonces miré al ciego. ¡Qué coño! Dejé la bata como estaba.
-Cuando quiera un poco de tarta, dígalo -le recordé.
-Lo haré.
-¿Está cansado? ¿Quiere que le lleve a la cama? ¿Le apetece irse a la piltra?
-Todavía no -contestó-. No, me quedaré contigo, muchacho. Si no te parece mal. Me quedaré hasta que te vayas a acostar. No hemos tenido oportunidad de hablar. ¿Comprendes lo que quiero decir? Tengo la impresión de que ella y yo hemos monopolizado la velada.
Se levantó la barba y la dejó caer. Cogió los cigarrillos y el mechero.
-Me parece bien -dije, y añadí-: Me alegro de tener compañía.
Y supongo que así era. Todas las noches fumaba hierba y me quedaba levantado hasta que me venía el sueño. Mi mujer y yo rara vez nos acostábamos al mismo tiempo. Cuando me dormía, empezaba a soñar. A veces me despertaba con el corazón encogido.
En la televisión había algo sobre la iglesia y la Edad Media. No era un programa corriente. Yo quería ver otra cosa. Puse otros canales. Pero tampoco había nada en los demás. Así que volví a poner el primero y me disculpé.
-No importa, muchacho -dijo el ciego-. A mí me parece bien. Mira lo que quieras. Yo siempre aprendo algo. Nunca se acaba de aprender cosas. No me vendría mal aprender algo esta noche. Tengo oídos.
«En la pantalla, un grupo de hombres con capuchas eran atacados y torturados por otros vestidos con trajes de esqueleto y de demonios»
No dijimos nada durante un rato. Estaba inclinado hacia adelante, con la cara vuelta hacia mí, la oreja derecha apuntando en dirección al aparato. Muy desconcertante. De cuando en cuando dejaba caer los párpados para abrirlos luego de golpe, como si pensara en algo que oía en la televisión.
En la pantalla, un grupo de hombres con capuchas eran atacados y torturados por otros vestidos con trajes de esqueleto y de demonios. Los demonios llevaban máscaras de diablo, cuernos y largos rabos. El espectáculo formaba parte de una procesión. El narrador inglés dijo que se celebraba en España una vez al año. Traté de explicarle al ciego lo que sucedía.
-Esqueletos. Ya sé -dijo, moviendo la cabeza. La televisión mostró una catedral. Luego hubo un plano largo y lento de otra. Finalmente, salió la imagen de la más famosa, la de París, con sus arbotantes y sus flechas que llegaban hasta las nubes. La cámara se retiró para mostrar el conjunto de la catedral surgiendo por encima del horizonte.
A veces, el inglés que contaba la historia se callaba, dejando simplemente que el objetivo se moviera en torno a las catedrales. O bien la cámara daba una vuelta por el campo y aparecían hombres caminando detrás de los bueyes. Esperé cuanto pude. Luego me sentí obligado a decir algo:
-Ahora aparece el exterior de esa catedral. Gárgolas. Pequeñas estatuas en forma de monstruos. Supongo que ahora están en Italia. Sí, en Italia. Hay cuadros en los muros de esa iglesia.
-¿Son pinturas al fresco, muchacho? -me preguntó, dando un sorbo de su copa.
Cogí mi vaso, pero estaba vacío. Intenté recordar lo que pude.
-¿Me pregunta si son frescos? -le dije-. Buena pregunta. No lo sé.
La cámara enfocó una catedral a las afueras de Lisboa. Comparada con la francesa y la italiana, la portuguesa no mostraba grandes diferencias. Pero existían. Sobre todo en el interior. Entonces se me ocurrió algo.
-Se me acaba de ocurrir algo. ¿Tiene usted idea de lo que es una catedral? ¿El aspecto que tiene, quiero decir? ¿Me sigue? Si alguien le dice la palabra catedral, ¿sabe usted de qué le hablan? ¿Conoce usted la diferencia entre una catedral y una iglesia baptista, por ejemplo?
Dejó que el humo se escapara despacio de su boca.
-Sé que para construirla han hecho falta centenares de obreros y cincuenta o cien años -contestó-. Acabo de oírselo decir al narrador, claro está. Sé que en una catedral trabajaban generaciones de una misma familia. También lo ha dicho el comentarista. Los que empezaban no vivían para ver terminada la obra. En ese sentido, muchacho, no son diferentes de nosotros, ¿verdad?
Se echó a reír. Sus párpados volvieron a cerrarse. Su cabeza se movía. Parecía dormitar. Tal vez se figuraba estar en Portugal. Ahora, la televisión mostraba otra catedral. En Alemania, esta vez. La voz del inglés seguía sonando monótonamente.
-Catedrales -dijo el ciego.
Se incorporó, moviendo la cabeza de atrás adelante.
-Si quieres saber la verdad, muchacho, eso es todo lo que sé. Lo que acabo de decir. Pero tal vez quieras describirme una. Me gustaría. Ya que me lo preguntas, en realidad no tengo una idea muy clara.
Me fijé en la toma de la catedral en la televisión. ¿Cómo podía empezar a describírsela? Supongamos que mi vida dependiera de ello. Supongamos que mi vida estuviese amenazada por un loco que me ordenara hacerlo, o si no…
Observé la catedral un poco más hasta que la imagen pasó al campo. Era inútil. Me volví hacia el ciego y dije:
-Para empezar, son muy altas.
Eché una mirada por el cuarto para encontrar ideas.
-Suben muy arriba. Muy alto. Hacia el cielo. Algunas son tan grandes que han de tener apoyo. Para sostenerlas, por decirlo así. El apoyo se llama arbotante. Me recuerdan a los viaductos, no sé por qué. Pero quizá tampoco sepa usted lo que son los viaductos. A veces, las catedrales tienen demonios y cosas así en la fachada. En ocasiones, caballeros y damas. No me pregunte por qué.
Él asentía con la cabeza. Todo su torso parecía moverse de atrás adelante.
-No se lo explico muy bien, ¿verdad? -le dije. Dejó de asentir y se inclinó hacia adelante, al borde del sofá. Mientras me escuchaba, se pasaba los dedos por la barba. No me hacía entender, eso estaba claro. Pero de todos modos esperó a que continuara. Asintió como si tratara de animarme. Intenté pensar en otra cosa que decir.
-Son realmente grandes. Pesadas. Están hechas de piedra. De mármol también, a veces. En aquella época, al construir catedrales los hombres querían acercarse a Dios. En esos días, Dios era una parte importante en la vida de todo el mundo. Eso se ve en la construcción de catedrales. Lo siento -dije-, pero creo que eso es todo lo que puedo decirle. Esto no se me da bien.
-No importa, muchacho -dijo el ciego-. Escucha, espero que no te moleste que te pregunte. ¿Puedo hacerte una pregunta? Deja que te haga una sencilla. Contéstame sí o no. Sólo por curiosidad y sin ánimo de ofenderte. Eres mi anfitrión. Pero ¿eres creyente en algún sentido? ¿No te molesta que te lo pregunte? -Meneé la cabeza. Pero él no podía verlo. Para un ciego, es lo mismo un guiño que un movimiento de cabeza.
Supongo que no soy creyente. No creo en nada. A veces resulta difícil. ¿Sabe lo que quiero decir?
-Claro que sí.
-Así es.
El inglés seguía hablando. Mi mujer suspiró, dormida. Respiró hondo y siguió durmiendo.
-Tendrá que perdonarme -le dije-. Pero no puedo explicarle cómo es una catedral. Soy incapaz. No puedo hacer más de lo que he hecho.
El ciego permanecía inmóvil mientras me escuchaba, con la cabeza inclinada.
-Lo cierto es -proseguí- que las catedrales no significan nada especial para mí. Nada. Catedrales. Es algo que se ve en la televisión a última hora de la noche. Eso es todo.
Entonces fue cuando el ciego se aclaró la garganta. Sacó algo del bolsillo de atrás. Un pañuelo.
Luego dijo:
-Lo comprendo, muchacho. Esas cosas pasan. No te preocupes. Oye, escúchame. ¿Querrías hacerme un favor? Tengo una idea. ¿Por qué no vas a buscar un papel grueso? Y una pluma. Haremos algo. Dibujaremos juntos una catedral. Trae papel grueso y una pluma. Vamos, muchacho, tráelo.
«El ciego se bajó del sofá y se sentó en la alfombra, a mi lado. Pasó los dedos por el papel, de arriba a abajo. Recorrió los lados del papel. Incluso los bordes, hasta los cantos. Manoseó las esquinas.»
Así que fui arriba. Tenía las piernas como sin fuerza. Como si acabara de venir de correr. Eché una mirada en la habitación de mi mujer. Encontré bolígrafos encima de su mesa, en una cestita. Luego pensé dónde buscar la clase de papel que me había pedido.
Abajo, en la cocina, encontré una bolsa de la compra con cáscaras de cebolla en el fondo. La vacié y la sacudí. La llevé al cuarto de estar y me senté con ella a sus pies. Aparté unas cosas, alisé las arrugas del papel de la bolsa y lo extendí sobre la mesita.
El ciego se bajó del sofá y se sentó en la alfombra, a mi lado.
Pasó los dedos por el papel, de arriba a abajo. Recorrió los lados del papel. Incluso los bordes, hasta los cantos. Manoseó las esquinas.
-Muy bien -dijo-. De acuerdo, vamos a hacerla.
Me cogió la mano, la que tenía el bolígrafo. La apretó.
-Adelante, muchacho, dibuja -me dijo-. Dibuja. Ya verás. Yo te seguiré. Saldrá bien. Empieza ya, como te digo. Dibuja.
Así que empecé. Primero tracé un rectángulo que parecía una casa. Podía ser la casa en la que vivo. Luego le puse el tejado. En cada extremo del tejado, dibujé flechas góticas. De locos.
-Estupendo -dijo él-. Magnífico. Lo haces estupendamente. Nunca en la vida habías pensado hacer algo así, ¿verdad, muchacho? Bueno, la vida es rara, ya lo sabemos. Venga. Sigue.
Puse ventanas con arcos. Dibujé arbotantes. Suspendí puertas enormes. No podía parar. El canal de la televisión dejó de emitir. Dejé el bolígrafo para abrir y cerrar los dedos. El ciego palpó el papel. Movía las puntas de los dedos por encima, por donde yo había dibujado, asintiendo con la cabeza.
-Esto va muy bien -dijo.
Volví a coger el bolígrafo y él encontró mi mano. Seguí con ello. No soy ningún artista, pero continué dibujando de todos modos.
Mi mujer abrió los ojos y nos miró. Se incorporó en el sofá, con la bata abierta.
-¿Qué estáis haciendo? -preguntó-. Contádmelo. Quiero saberlo.
No le contesté.
-Estamos dibujando una catedral -dijo el ciego-. Lo estamos haciendo él y yo. Aprieta fuerte -me dijo a mí-. Eso es. Así va bien. Naturalmente. Ya lo tienes, muchacho. Lo sé. Creías que eras incapaz. Pero puedes, ¿verdad? Ahora vas echando chispas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Verdaderamente vamos a tener algo aquí dentro de un momento. ¿Cómo va ese brazo? -me preguntó-. Ahora pon gente por ahí. ¿Qué es una catedral sin gente?
-¿Qué pasa? -inquirió mi mujer-. ¿Qué estás haciendo, Robert? ¿Qué ocurre?
-Todo va bien -le dijo a ella.
Y añadió, dirigiéndose a mí:
-Ahora cierra los ojos.
Lo hice. Los cerré, tal como me decía.
-¿Los tienes cerrados? -preguntó-. No hagas trampa.
-Los tengo cerrados.
-Mantenlos así. No pares ahora. Dibuja.
Y continuamos. Sus dedos apretaban los míos mientras mi mano recorría el papel. No se parecía a nada que hubiese hecho en la vida hasta aquel momento.
Luego dijo:
-Creo que ya está. Me parece que lo has conseguido. Echa una mirada. ¿Qué te parece?
Pero yo tenía los ojos cerrados. Pensé mantenerlos así un poco más. Creí que era algo que debía hacer.
-¿Y bien? -preguntó-. ¿Estás mirándolo?
Yo seguía con los ojos cerrados. Estaba en mi casa. Lo sabía. Pero yo no tenía la impresión de estar dentro de nada.
-Es verdaderamente extraordinario -dije.

Catedral, un cuento de Raymond Carver