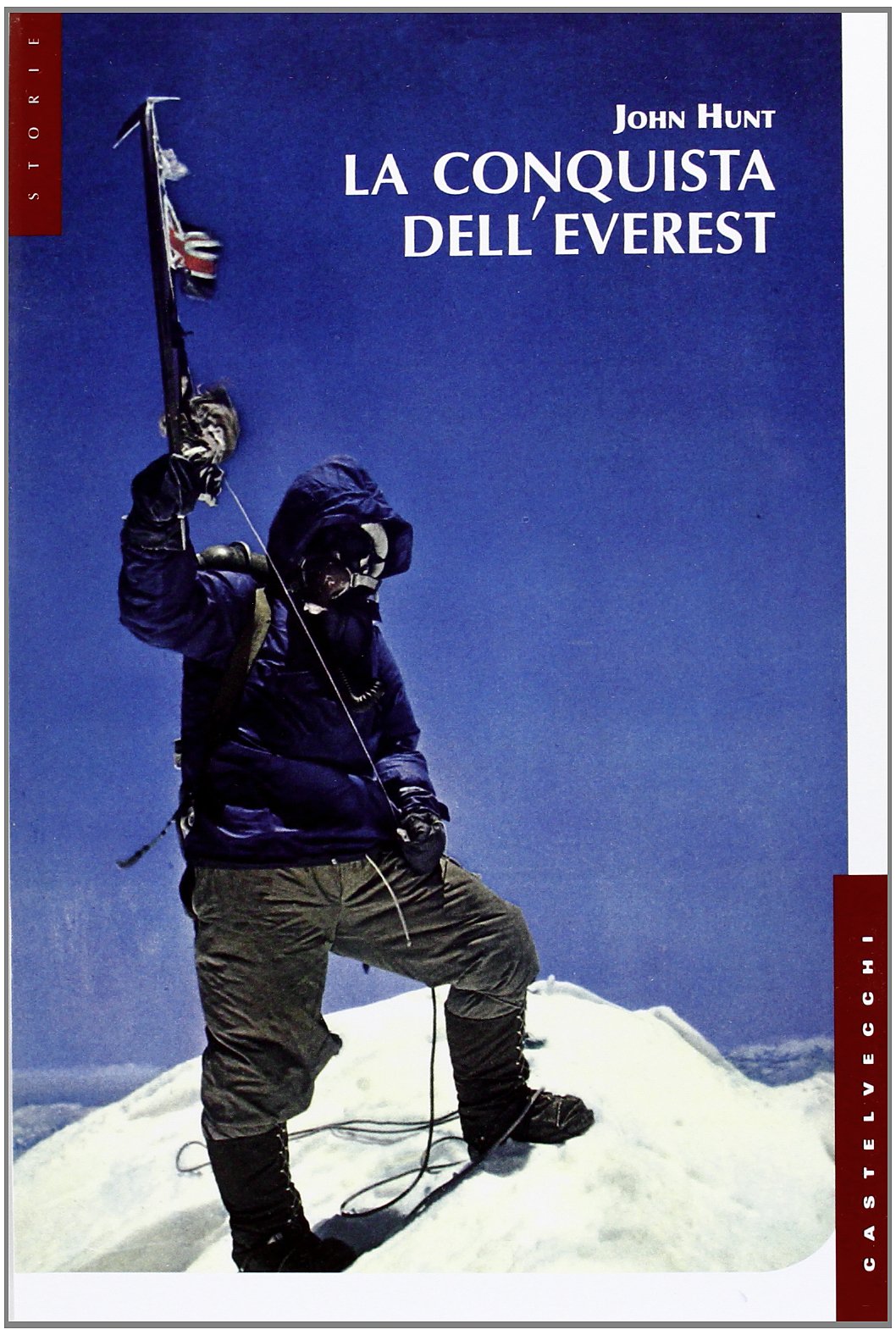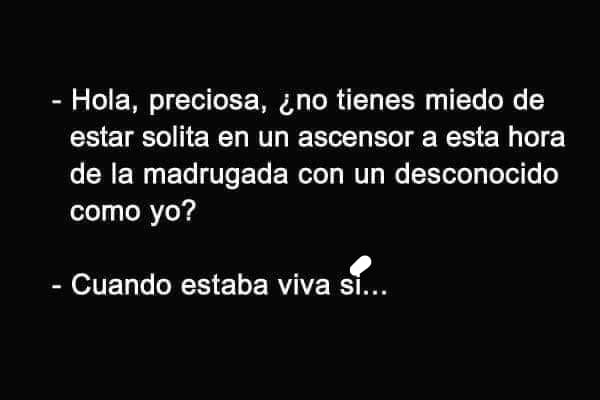Hacía un buen rato que todos habíamos terminado de comer, pero como a mí me tocaban los trastes, me quedé en la cocina. Terminé de lavar, sequé todo, guardé todo y volví a la mesa a comer galletas; era mi postre y era una mínima recompensa por mi trabajo. De pronto sentí raro que hubiera tanto silencio y me vino el presentimiento: el abuelo. Me levanté como resorte y fui a la sala en busca de mi mamá, quien estaba viendo la televisión en el sofá:
—¿Y el abuelo?
—¡Mi papá! —exclamó ella, y se levantó también.
Fuimos juntos a la habitación del viejo. Efectivamente, había escapado una vez más. Siempre se las arreglaba: a veces se brincaba por la ventana, a veces hurtaba las llaves de alguien o esperaba a que nos descuidáramos y dejáramos la puerta sin cerrojo… sus estratagemas eran diversas. Lo que no cambiaba eran las consecuencias. El abuelo estaba pirado, loco, borderline. De verdad. Tenía una necesidad compulsiva de demostrar que era más listo que todas las demás personas. Por eso le daba por escapar cuando había tenido una pelea con mi madre o con alguno de nosotros, o cuando sentía que de alguna manera habíamos vulnerado su autoestima. Así nos lo dijo el doctor: era su manera de castigarnos. Se salía a la calle, tomaba el tranvía y se iba a robar a las tiendas. Sabía hacerlo y en general lograba burlar vigilantes, espejos, sensores y circuitos cerrados. Llegaba a la casa con su bolsa llena de porquerías: dulces, pantimedias, latas de atún, cremas faciales, velas perfumadas… pero cuando en verdad quería castigarnos, dejaba que lo cacharan. Y entonces sí: venían los problemas. Llamaba por teléfono —o hacía que llamaran los empleados de la tienda— para que fuéramos a rescatarlo. Y ahí íbamos, a veces mi pobre madre y yo. Hablábamos con el empleado, le explicábamos que el viejo estaba mal de la cabeza, nos disculpábamos y pagábamos o devolvíamos lo robado. Algunas personas eran amables y no llevaban el problema a mayores. Hasta les caía en gracia lo del viejito cleptómano. Pero otros se engorilaban y empezaban a amenazar con que iban a llamar a la policía y sólo se calmaban si pagábamos el triple de lo que costaba la mercancía robada. No siempre era posible, claro. Entonces había que pelear. Pero hasta eso, el abuelo era considerado: entraba a tiendas baratas y se birlaba sólo cosas baratas; nunca se metió a una joyería, por ejemplo, aunque yo sé que tenía esa fantasía.
Pues otra vez se había metido en líos. O estaba por hacerlo. Le marqué al celular, resignado. Desde la mesa de la cocina empezó a sonar, inmediatamente, su canción favorita: We are the Champions. Genial: no se lo llevó.
—Ya vendrá —le dije a mi madre, que me miraba con su eterna cara de preocupación.
—Tu hermano va a llegar tarde —me contestó—. Fue a hacer un trabajo en equipo.
—Pues yo no voy a ir a buscar a mi abuelo. No tengo idea de dónde esté.
Mi madre se me quedó viendo ya sin decir nada, con los ojos vidriosos de angustia. Pero no quise dejar que me manipulara.
—Siempre agarra un camino distinto —le expliqué.
Empezó a estrujarse las manos.
No le hice caso. Regresé a la cocina a servirme un vaso de agua de tamarindo. Le eché hielos y me lo subí a mi cuarto. Me eché en la cama a oír música, a ver si me quedaba dormido y cuando despertara ya no me dolía la cabeza. Pero de pronto sentí que mi madre me estaba observando desde la puerta. Volteé. No había nadie ahí: la puerta estaba cerrada. Era el resultado de dieciséis años de condicionamiento moral familiar. Sencillamente no podía librarme de él. Me levanté y volví a la sala, donde mi madre no había dejado de retorcerse las manos. Tomé mi sudadera, que había dejado aventada en el respaldo del sofá.
—Dame dinero, pues.
Con más angustia que si yo hubiera seguido negándome, me entregó un billete que ya tenía preparado —así de bien me conoce— y todavía tuvo la desfachatez de encargarme que no me tardara.
Una vez en la calle, la pregunta era: ¿derecha o izquierda? Por la izquierda se iba al mercado, al cine El Ángel Azul y a la estación del tren: tiendas que iban de medio pelo a más o menos; por la derecha, al centro y a los portales y luego a la plaza comercial y al parque. Tomé este camino.
En la primera cuadra había una tienda de deportes, una de regalos y una tabaquería. Ni siquiera me asomé: ésa no era la línea de mi abuelo. A partir de la segunda cuadra empecé a mirar adentro: libros, música y DVDs, perfumes, papelería, lencería, arreglos florales… Ni sus luces. También por ahí estaba la pastelería El Tiempo Perdido, así que pasé a comprarme una magdalena aprovechando que llevaba dinero. Me atendió la hija de la dueña, una chica de lentes que me gusta y a quien pienso invitar a salir un día de éstos, cuando su madre no esté ahí cuidándome los ojos.
Me fui comiendo en el camino y me alegré un poco con eso. Luego vi a otra muchacha que me pareció interesante: tenía aspecto de vaga, pero una cara linda, entre melancólica y agresiva, algo así. Estaba parada ante el aparador de una zapatería, comentando con un chico de pelo largo que parecía niña.
Llegué a Plaza Marsh —nuestro flamante centro comercial con dos plantas completas de como veinte tiendas cada una y cuatro salas de cine—. Recorrí el primer pasillo, luego el segundo y ahí… ahí lo encontré. Estaba en una tienda de ropa para caballeros y de inmediato vi cuál era el objetivo de la presente misión: las corbatas. No era mala idea: una corbata ocupa poco
Hacía un buen rato que todos habíamos terminado de comer, pero como a mí me tocaban los trastes, me quedé en la cocina. Terminé de lavar, sequé todo, guardé todo y volví a la mesa a comer galletas; era mi postre y era una mínima recompensa por mi trabajo. De pronto sentí raro que hubiera tanto silencio y me vino el presentimiento: el abuelo. Me levanté como resorte y fui a la sala en busca de mi mamá, quien estaba viendo la televisión en el sofá:
—¿Y el abuelo?
—¡Mi papá! —exclamó ella, y se levantó también.
Fuimos juntos a la habitación del viejo. Efectivamente, había escapado una vez más. Siempre se las arreglaba: a veces se brincaba por la ventana, a veces hurtaba las llaves de alguien o esperaba a que nos descuidáramos y dejáramos la puerta sin cerrojo… sus estratagemas eran diversas. Lo que no cambiaba eran las consecuencias. El abuelo estaba pirado, loco, borderline. De verdad. Tenía una necesidad compulsiva de demostrar que era más listo que todas las demás personas. Por eso le daba por escapar cuando había tenido una pelea con mi madre o con alguno de nosotros, o cuando sentía que de alguna manera habíamos vulnerado su autoestima. Así nos lo dijo el doctor: era su manera de castigarnos. Se salía a la calle, tomaba el tranvía y se iba a robar a las tiendas. Sabía hacerlo y en general lograba burlar vigilantes, espejos, sensores y circuitos cerrados. Llegaba a la casa con su bolsa llena de porquerías: dulces, pantimedias, latas de atún, cremas faciales, velas perfumadas… pero cuando en verdad quería castigarnos, dejaba que lo cacharan. Y entonces sí: venían los problemas. Llamaba por teléfono —o hacía que llamaran los empleados de la tienda— para que fuéramos a rescatarlo. Y ahí íbamos, a veces mi pobre madre y yo. Hablábamos con el empleado, le explicábamos que el viejo estaba mal de la cabeza, nos disculpábamos y pagábamos o devolvíamos lo robado. Algunas personas eran amables y no llevaban el problema a mayores. Hasta les caía en gracia lo del viejito cleptómano. Pero otros se engorilaban y empezaban a amenazar con que iban a llamar a la policía y sólo se calmaban si pagábamos el triple de lo que costaba la mercancía robada. No siempre era posible, claro. Entonces había que pelear. Pero hasta eso, el abuelo era considerado: entraba a tiendas baratas y se birlaba sólo cosas baratas; nunca se metió a una joyería, por ejemplo, aunque yo sé que tenía esa fantasía.
Pues otra vez se había metido en líos. O estaba por hacerlo. Le marqué al celular, resignado. Desde la mesa de la cocina empezó a sonar, inmediatamente, su canción favorita: We are the Champions. Genial: no se lo llevó.
—Ya vendrá —le dije a mi madre, que me miraba con su eterna cara de preocupación.
—Tu hermano va a llegar tarde —me contestó—. Fue a hacer un trabajo en equipo.
—Pues yo no voy a ir a buscar a mi abuelo. No tengo idea de dónde esté.
Mi madre se me quedó viendo ya sin decir nada, con los ojos vidriosos de angustia. Pero no quise dejar que me manipulara.
—Siempre agarra un camino distinto —le expliqué.
Empezó a estrujarse las manos.
No le hice caso. Regresé a la cocina a servirme un vaso de agua de tamarindo. Le eché hielos y me lo subí a mi cuarto. Me eché en la cama a oír música, a ver si me quedaba dormido y cuando despertara ya no me dolía la cabeza. Pero de pronto sentí que mi madre me estaba observando desde la puerta. Volteé. No había nadie ahí: la puerta estaba cerrada. Era el resultado de dieciséis años de condicionamiento moral familiar. Sencillamente no podía librarme de él. Me levanté y volví a la sala, donde mi madre no había dejado de retorcerse las manos. Tomé mi sudadera, que había dejado aventada en el respaldo del sofá.
—Dame dinero, pues.
Con más angustia que si yo hubiera seguido negándome, me entregó un billete que ya tenía preparado —así de bien me conoce— y todavía tuvo la desfachatez de encargarme que no me tardara.
Una vez en la calle, la pregunta era: ¿derecha o izquierda? Por la izquierda se iba al mercado, al cine El Ángel Azul y a la estación del tren: tiendas que iban de medio pelo a más o menos; por la derecha, al centro y a los portales y luego a la plaza comercial y al parque. Tomé este camino.
En la primera cuadra había una tienda de deportes, una de regalos y una tabaquería. Ni siquiera me asomé: ésa no era la línea de mi abuelo. A partir de la segunda cuadra empecé a mirar adentro: libros, música y DVDs, perfumes, papelería, lencería, arreglos florales… Ni sus luces. También por ahí estaba la pastelería El Tiempo Perdido, así que pasé a comprarme una magdalena aprovechando que llevaba dinero. Me atendió la hija de la dueña, una chica de lentes que me gusta y a quien pienso invitar a salir un día de éstos, cuando su madre no esté ahí cuidándome los ojos.
Me fui comiendo en el camino y me alegré un poco con eso. Luego vi a otra muchacha que me pareció interesante: tenía aspecto de vaga, pero una cara linda, entre melancólica y agresiva, algo así. Estaba parada ante el aparador de una zapatería, comentando con un chico de pelo largo que parecía niña.
Llegué a Plaza Marsh —nuestro flamante centro comercial con dos plantas completas de como veinte tiendas cada una y cuatro salas de cine—. Recorrí el primer pasillo, luego el segundo y ahí… ahí lo encontré. Estaba en una tienda de ropa para caballeros y de inmediato vi cuál era el objetivo de la presente misión: las corbatas. No era mala idea: una corbata ocupa poco espacio, no pesa, se oculta fácilmente. El viejo hacía como que las miraba con ojos de conocedor sin poder decidirse entre una roja con lunares blancos y una azul con rayas diagonales verdes y amarillas. Conozco los métodos de mi abuelo: la que pensaba llevarse no era ninguna de esas dos; ésa ya la tenía en el bolsillo del saco. Ahora tomaría una chamarra cualquiera y se la llevaría al probador; una vez ahí le quitaría el clip magnético a la corbata con una herramienta especial que había diseñado él mismo… y ya estaba.
Sin embargo, fuera porque ya lo conocían ahí o porque su actitud resultara sospechosa, una de las empleadas no dejaba de vigilarlo disimuladamente. Él seguro se había dado cuenta: tiene el mismo sexto sentido de las muchachas bonitas, que les advierte enseguida cuando alguien las está mirando. Como quiera, peligraba la misión. Y yo no tenía el mínimo interés en volver a caer en una de esas situaciones humillantes en que hay que entrar al rescate, explicar, disculparse, pagar, sonreír vergonzosamente… se me ocurrió hacer lo que nunca había hecho. Caminé directamente hacia la señorita, quien no le quitaba los ojos de encima al viejo y le pregunté si tenía calcetines negros. Me llevó al fondo de la tienda y ahí se puso a mostrarme distintos modelos, que yo miraba indeciso. Finalmente le di las gracias y me fui a mirar las chamarras. El abuelo iba saliendo.
Por supuesto, me esperaba afuera.
—¡Estuvimos geniales! —me dijo con un entusiasmo ridículamente infantil. Y sacó de su bolsillo, no una sino dos corbatas.
—Escoge la que quieras —me dijo—. Es tu parte del botín.
Acepté, más por diversión y por ahorrar palabras que por otra cosa, y tomé la más bonita de las dos corbatas: una amarilla con dibujos de los Simpson. Nos fuimos a casa en silencio, el abuelo caminando detrás de mí como perrito satisfecho de su paseo. Le dije a mi mamá que no había pasado nada, que había interceptado a su señor padre antes de que pudiera hacer una travesura, y le devolví su dinero, menos lo de la magdalena. Ella no preguntó más y el resto de la tarde transcurrió en paz.
Sin embargo, en la noche, cuando ya era yo el único que seguía despierto y estaba en la computadora checando el Face, el viejo se acercó a mí sigilosamente y me dijo en voz baja:
—Oye, la operación de hoy estuvo de veras genial. ¿Qué te parece si nos hacemos socios? Vamos a michas.
Aparté la vista de la pantalla y me le quedé viendo.
—Ándale —insistió—. Haríamos algunas operaciones facilitas, de entrenamiento, y luego nos vamos a la joyería Gina, ¿qué te parece? Ya la tengo bien estudiada. Todo el plan hecho.
No pude evitar sonreír. La idea no era tan descabellada. Tal vez el abuelo estaba pirado, pero en eso de robar cosas tenía su talento.
—¿Lo puedo pensar? —le pregunté, con miedo de sonar como niña en su primer noviazgo.
—Piénsalo de aquí a mañana. ¡Rayos! Vas a ver que no te arrepientes. Haremos el dream team y luego hasta podemos especializarnos en obras de arte o algo así de picudo —con esto dio por terminado su discurso de convencimiento y se retiró a su cuarto con cara de ensoñación.
Yo me quedé un rato más en la computadora y, por supuesto, pensando en la propuesta. Sí, sonaba tentador, pero había cosas que me daban mala espina. Por eso le dije que necesitaba pensarlo, no por hacerme el interesante. Me fui a dormir con la pregunta en la mente y al otro día la traje conmigo todo el tiempo como un zumbido en los oídos.
El abuelo no me buscó ni intentó salirse a la calle ni hizo nada loco. Se la pasó oyendo música: sus viejos discos de Emerson, Lake & Palmer. Cómo no iba a estar tranquilo. ¿Qué podía perder? Si nos caían en algo gordo, él de todas maneras ya estaba viejo: había vivido todo lo que tenía que vivir. No pasaría muchos años en la cárcel de cualquier manera. Y a la mejor hasta le rebajaban la condena en atención a su avanzada edad. En cambio yo… el reformatorio, el estigma de la sociedad, la pena para mis padres. Ahora que, ¿y si hacíamos nada más lo de la joyería y que ahí muriera? Con lo que sacáramos se resolverían las necesidades más inmediatas de la familia. Mi papá podría pagarle al banco, mi mamá ya no tendría que trabajar tanto, por lo menos unos meses… yo me compraría una MacAir y unos Converse… Pero, ¿cómo le haríamos para vender las cosas? Habría que esperar a que se enfriaran, como decían en las películas, y mientras tanto no podríamos dormir en paz ni una sola noche. Y seguro el abuelo querría hacer otros robos. Podría chantajearme si yo no aceptaba; ahora tendría con qué.
Mi ángel bueno y mi ángel malo siguieron peleándose así todo el día, sin que ninguno de los dos pudiera llegar a una victoria clara.
Finalmente, en la noche, llegó el momento que temía: el abuelo vino a verme a la computadora. Lo sentí acercarse desde mucho antes que llegara. Y bueno, no tenía yo ninguna respuesta para él, no había podido llegar a nada. Pero él no me preguntó.
—No sé qué hayas pensado —me dijo—, pero creo que yo me rajo.
Sonreí con desencanto a pesar de todo.
—¿Ya no me vas a invitar a tu dream team? —le pregunté.
—Ya no habrá tal cosa. Me retiro. A partir de hoy soy un hombre nuevo. No más sobresaltos, no más humillaciones ni vergüenzas para la familia.
—¿Es en serio, abuelo?
—Completamente.
—¿Y crees que te lo va a creer mi mamá?
—Me creerá porque nunca antes se lo había prometido. Y nunca le he dejado sin cumplir una promesa. Pues qué te crees: soy ratero, pero honorable.
Sentí que un gran peso desaparecía de mis espaldas. Adiós ayuda para mis padres, adiós MacAir, adiós autoestima, adiós todo. Pero qué geníal sería ya no tener que vigilar al abuelo, ya no ver a mi madre tronándose los dedos de preocupación; eso sería en sí una gran ayuda para ella. Cuando me convencí de que el viejo hablaba en serio, de que no me iba a salir con una broma tonta, me vino la idea de volteársela:
—¿Le vas a sacar entonces? Yo ya estaba listo, jefe. Hasta la mochila tenía preparada.
—Ya te dije.
—Para eso me gustabas, sacatón.
Y así lo seguí jorobando, no sólo unos días, sino todos los meses que le quedaban de vida. Porque, ciertamente, el abuelo cumplió su promesa y no volvió a dar lata. Pero tampoco volvió a vérsele en los ojos el brillo de antes, de cuando lograba escapar a nuestra vigilancia y salirse a robar a las tiendas. Sin esa emoción, lo poco que le quedaba de vitalidad se resecó como un charco al sol.
Le daría gusto saber que en su funeral, a pesar del regaño de mi madre y las miradas criticonas de muchos de los asistentes, usé la corbata de los Simpson que fue lo primero y lo último que robamos juntos.Traducción castellana de Agatha Orzeszek, para Anagrama. Traducción catalana de Xavier Farré, para Rata Editorial (esta versión va seguida de una traducción informativa al castellano).
decidirse entre una roja con lunares blancos y una azul con rayas diagonales verdes y amarillas. Conozco los métodos de mi abuelo: la que pensaba llevarse no era ninguna de esas dos; ésa ya la tenía en el bolsillo del saco. Ahora tomaría una chamarra cualquiera y se la llevaría al probador; una vez ahí le quitaría el clip magnético a la corbata con una herramienta especial que había diseñado él mismo… y ya estaba.
Sin embargo, fuera porque ya lo conocían ahí o porque su actitud resultara sospechosa, una de las empleadas no dejaba de vigilarlo disimuladamente. Él seguro se había dado cuenta: tiene el mismo sexto sentido de las muchachas bonitas, que les advierte enseguida cuando alguien las está mirando. Como quiera, peligraba la misión. Y yo no tenía el mínimo interés en volver a caer en una de esas situaciones humillantes en que hay que entrar al rescate, explicar, disculparse, pagar, sonreír vergonzosamente… se me ocurrió hacer lo que nunca había hecho. Caminé directamente hacia la señorita, quien no le quitaba los ojos de encima al viejo y le pregunté si tenía calcetines negros. Me llevó al fondo de la tienda y ahí se puso a mostrarme distintos modelos, que yo miraba indeciso. Finalmente le di las gracias y me fui a mirar las chamarras. El abuelo iba saliendo.
Por supuesto, me esperaba afuera.
—¡Estuvimos geniales! —me dijo con un entusiasmo ridículamente infantil. Y sacó de su bolsillo, no una sino dos corbatas.
—Escoge la que quieras —me dijo—. Es tu parte del botín.
Acepté, más por diversión y por ahorrar palabras que por otra cosa, y tomé la más bonita de las dos corbatas: una amarilla con dibujos de los Simpson. Nos fuimos a casa en silencio, el abuelo caminando detrás de mí como perrito satisfecho de su paseo. Le dije a mi mamá que no había pasado nada, que había interceptado a su señor padre antes de que pudiera hacer una travesura, y le devolví su dinero, menos lo de la magdalena. Ella no preguntó más y el resto de la tarde transcurrió en paz.
Sin embargo, en la noche, cuando ya era yo el único que seguía despierto y estaba en la computadora checando el Face, el viejo se acercó a mí sigilosamente y me dijo en voz baja:
—Oye, la operación de hoy estuvo de veras genial. ¿Qué te parece si nos hacemos socios? Vamos a michas.
Aparté la vista de la pantalla y me le quedé viendo.
—Ándale —insistió—. Haríamos algunas operaciones facilitas, de entrenamiento, y luego nos vamos a la joyería Gina, ¿qué te parece? Ya la tengo bien estudiada. Todo el plan hecho.
No pude evitar sonreír. La idea no era tan descabellada. Tal vez el abuelo estaba pirado, pero en eso de robar cosas tenía su talento.
—¿Lo puedo pensar? —le pregunté, con miedo de sonar como niña en su primer noviazgo.
—Piénsalo de aquí a mañana. ¡Rayos! Vas a ver que no te arrepientes. Haremos el dream team y luego hasta podemos especializarnos en obras de arte o algo así de picudo —con esto dio por terminado su discurso de convencimiento y se retiró a su cuarto con cara de ensoñación.
Yo me quedé un rato más en la computadora y, por supuesto, pensando en la propuesta. Sí, sonaba tentador, pero había cosas que me daban mala espina. Por eso le dije que necesitaba pensarlo, no por hacerme el interesante. Me fui a dormir con la pregunta en la mente y al otro día la traje conmigo todo el tiempo como un zumbido en los oídos.
El abuelo no me buscó ni intentó salirse a la calle ni hizo nada loco. Se la pasó oyendo música: sus viejos discos de Emerson, Lake & Palmer. Cómo no iba a estar tranquilo. ¿Qué podía perder? Si nos caían en algo gordo, él de todas maneras ya estaba viejo: había vivido todo lo que tenía que vivir. No pasaría muchos años en la cárcel de cualquier manera. Y a la mejor hasta le rebajaban la condena en atención a su avanzada edad. En cambio yo… el reformatorio, el estigma de la sociedad, la pena para mis padres. Ahora que, ¿y si hacíamos nada más lo de la joyería y que ahí muriera? Con lo que sacáramos se resolverían las necesidades más inmediatas de la familia. Mi papá podría pagarle al banco, mi mamá ya no tendría que trabajar tanto, por lo menos unos meses… yo me compraría una MacAir y unos Converse… Pero, ¿cómo le haríamos para vender las cosas? Habría que esperar a que se enfriaran, como decían en las películas, y mientras tanto no podríamos dormir en paz ni una sola noche. Y seguro el abuelo querría hacer otros robos. Podría chantajearme si yo no aceptaba; ahora tendría con qué.
Mi ángel bueno y mi ángel malo siguieron peleándose así todo el día, sin que ninguno de los dos pudiera llegar a una victoria clara.
Finalmente, en la noche, llegó el momento que temía: el abuelo vino a verme a la computadora. Lo sentí acercarse desde mucho antes que llegara. Y bueno, no tenía yo ninguna respuesta para él, no había podido llegar a nada. Pero él no me preguntó.
—No sé qué hayas pensado —me dijo—, pero creo que yo me rajo.
Sonreí con desencanto a pesar de todo.
—¿Ya no me vas a invitar a tu dream team? —le pregunté.
—Ya no habrá tal cosa. Me retiro. A partir de hoy soy un hombre nuevo. No más sobresaltos, no más humillaciones ni vergüenzas para la familia.
—¿Es en serio, abuelo?
—Completamente.
—¿Y crees que te lo va a creer mi mamá?
—Me creerá porque nunca antes se lo había prometido. Y nunca le he dejado sin cumplir una promesa. Pues qué te crees: soy ratero, pero honorable.
Sentí que un gran peso desaparecía de mis espaldas. Adiós ayuda para mis padres, adiós MacAir, adiós autoestima, adiós todo. Pero qué geníal sería ya no tener que vigilar al abuelo, ya no ver a mi madre tronándose los dedos de preocupación; eso sería en sí una gran ayuda para ella. Cuando me convencí de que el viejo hablaba en serio, de que no me iba a salir con una broma tonta, me vino la idea de volteársela:
—¿Le vas a sacar entonces? Yo ya estaba listo, jefe. Hasta la mochila tenía preparada.
—Ya te dije.
—Para eso me gustabas, sacatón.
Y así lo seguí jorobando, no sólo unos días, sino todos los meses que le quedaban de vida. Porque, ciertamente, el abuelo cumplió su promesa y no volvió a dar lata. Pero tampoco volvió a vérsele en los ojos el brillo de antes, de cuando lograba escapar a nuestra vigilancia y salirse a robar a las tiendas. Sin esa emoción, lo poco que le quedaba de vitalidad se resecó como un charco al sol.
Le daría gusto saber que en su funeral, a pesar del regaño de mi madre y las miradas criticonas de muchos de los asistentes, usé la corbata de los Simpson que fue lo primero y lo último que robamos juntos.
Traducción castellana de Agatha Orzeszek, para Anagrama. Traducción catalana de Xavier Farré, para Rata Editorial (esta versión va seguida de una traducción informativa al castellano).